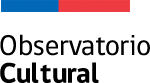A un mes de que se iniciara el invierno del 2016, en la cuenta pública que los presidentes de Chile realizan cada 21 de mayo, Michelle Bachelet anunció la creación del primer Centro Nacional de Arte Contemporáneo. La noticia no podía ser más saludable, pese a lo cual corrió como un reguero de pólvora para convertirse dos o tres días más tarde, tiempo suficiente como para que los destinatarios rumiaran bien el mensaje, en una polémica que estalló en múltiples direcciones. La polémica derivó en gran medida de las susceptibilidades que priman en el campo local de las artes visuales, donde gestores, curadores, críticos y artistas se ven obligados a competir unos con otros en virtud de las restricciones que son propias de un espacio al que la gestión política no tiene entre sus prioridades.
Es cierto que esta objeción podría aplicarse a cualquier campo profesional, en el sentido de que en todos se suscitan rivalidades y compresibles animadversiones que son parte de la carrera por el dinero, la reputación o la honra, salvo por el hecho de que el arte contemporáneo no constituye, estrictamente hablando, un campo profesional. El arte contemporáneo tiene en su raíz una paradoja, una contradicción. Esta contradicción no reside solo en el hecho de obtener por medio de algo constitutivamente improductivo como el arte un determinado beneficio, reside también en el hecho de que está en la naturaleza del arte el que, para existir, se vea obligado a suspenderse de manera permanente a sí mismo.
La práctica de un médico, por ejemplo, no requiere de nada que la diferencie de sí misma (es una práctica que se inscribe en un saber que posee fines precisos, concluyentes), en cambio cualquiera que practique esto que llamamos “arte contemporáneo” sabe que su arte no puede parecerse completamente al arte, en cuyo caso estaríamos en el terreno de kitsch, como dice Boris Groys (2012, pp.71-72), siendo que a la vez no puede distanciarse totalmente del arte, en cuyo caso estaríamos sencillamente en otra cosa.
Dicho en breve: el arte contemporáneo es arte en la medida en que suspende o problematiza su propia condición de existencia. Esta suspensión es propia de todas las prácticas que forman parte de lo que se llama “investigación no-finalizada”. La investigación no-finalizada es un tipo de humanismo, un modo de reflexionar sobre el mundo que apunta menos a un objetivo concreto (conseguir curar una enfermedad, resolver un problema de carácter macroeconómico, mejorar el nivel de vida de una población o ganar un juicio en el que se actúa como abogado defensor) que a interrumpir la relación causal entre medios y fines. Cuando esta relación causal es interrumpida, estamos en el terreno de la reflexión, puesto que la reflexión no está orientada a consumarse en un resultado, sino a indagar más bien en los motivos por los que hemos naturalizado el que las cosas (nuestra práctica, nuestro hacer) tengan que ser siempre para algo.
En lo que refiere al arte, esta indagación nació con la Revolución Francesa y la configuración hacia finales del siglo XVIII de una comunidad de seres sensibles anudados al interior de una esfera autónoma, la esfera estética, pero terminó por convertirse en una paradoja en la época de las vanguardias. Esto porque si por un lado las vanguardias se organizaron en torno a la promesa
de destruir la autonomía estética para entrar en relación con la vida, por el otro tuvieron que cuidarse de un programa en el que la vida corrió el riesgo de ser estetizada, como lo notó Benjamin a propósito del fascismo.
En el caso de Chile, esta paradoja propia de la vanguardia se desplegó a partir de la década de los cincuenta y llegó a su fin, como todos sabemos, durante los años que siguieron al Golpe de Estado de 1973. Lo que ocurrió desde entonces fue un tránsito: el arte abandonó el sueño histórico de la transformación de la vida y la invención del “hombre nuevo” para someterse paulatinamente a la experimentación de sí mismo. La experimentación de la que hablo se replegó en gabinetes, reductos y tocadores, entre otras cosas porque es natural que en épocas de represión la historia se abrevie en escenas breves o clandestinas, pero esta experimentación inauguró a la vez en el seno del arte una nueva práctica: la de la transformación de la comunidad entre los materiales, los signos y los discursos.
Con esta práctica, por conflictivo que resulte decirlo, el “arte contemporáneo” se tornó aún más contemporáneo, pues la idea vanguardista de trazar verticalmente un destino para las masas proletarizadas y el hombre alienado cedió de repente a la idea de un arte que, transformando experimentalmente la comunidad entre las cosas, puso en escena otro modo de comprender la política. Este otro modo es el de la política como un proceso perpetuo de destrucción y reconstrucción de las comunidades entre los cuerpos y sus diversas maneras autónomas de estar-en-común.
La experimentación como una práctica que anuda la transformación de la comunidad entre los materiales con la transformación de la comunidad entre los cuerpos, no solo hace de arte y política piezas indisociables sino que, a la vez, es lo que se ubica al centro del arte contemporáneo. La contemporaneidad del arte, praxis para cuyo albergue fue ideado este flamante Centro de Cerrillos anunciado por Bachelet, reside por esto mismo en una fórmula que César Aira (2016) acaba de resumir muy bien en un libro reciente: la fórmula “cualquier cosa” (p. 40). Esta fórmula, desde luego, conduce tanto hacia la libertad, consistente en proponer de manera autónoma conjunciones impensadas entre las cosas, como hacia la irresponsabilidad, y aunque como tal es meritoria de diversos orígenes, uno de los más aceptados es el de Marcel Duchamp, quien a cierta altura de su vida se valió del acto de transportar un urinario a la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York para convertirse en artista.
De esa fórmula discreta y eximia, que estriba en obtener lo máximo realizando lo mínimo, se desprende la conclusión de que en el arte contemporáneo casi todo es posible. Decimos “casi” porque en verdad existe un obstáculo: este obstáculo es la comunidad entre materiales que ha sido propuesta con anterioridad por algún otro artista. A nadie por estos días se le ocurriría inaugurar una muestra poniendo la rueda de un triciclo al revés sobre un taburete, lo que explica que la fórmula “cualquier cosa” se vea condicionada por la necesidad que tiene cualquier artista de proponer una nueva comunidad entre los materiales.
Esta sustitución ad infinitum de una comunidad por otra posee en Chile un par de inconvenientes que le son bastante particulares. El primero de estos reside en que el momento de máxima experimentación coincidió en el país con el momento en el que emergió la profesionalización de la carrera artística: si la experimentación admite ser definida como una “extensión en lo impropio”, un juego en el que la identidad de sí es alterada por la intromisión de la lengua del otro, la profesionalización del arte entraña una apropiación limitante, que tiende, naturalmente, a contener la práctica del artista en el terreno que le es más fiable o seguro.
Esto conduce al segundo inconveniente que mencionábamos, que radica básicamente en que el subfinanciamiento del arte es proporcional a la restricción de los riesgos experimentales que el artista adopta para sí mismo. Si esta restricción impacta en el campo del arte, es simplemente porque subordina la complejidad del proceso artístico a un mero espacio de resultados eficaces.
El problema es que si, como anticipábamos más arriba, el campo del arte no tiene que ver con el de las prácticas finalizadas, esto se debe precisamente a que su objeto no es el resultado, sino la reflexión que interrumpe ese resultado a partir de la exhibición de un proceso. Es el motivo por el que hablamos de “subordinación”, una que en el arte implica sacrificar la potencialidad del proceso en pos de un resultado, lo que en pocas palabras basta para convertir la obra en una mercancía.
Esta subordinación a la vez no está aislada; es parte de una lógica que durante las últimas décadas ha consistido en subsumir progresivamente el mundo de la política al mundo del dinero. Es de lo que trata cualquier revolución de orden capitalista. Sin embargo, esta revolución no es tan antigua como se piensa: es parte de un proceso que apunta a liberar de manera definitiva el régimen de acumulación de la burguesía de las trabas que durante una buena parte del siglo XX le impuso a ese régimen el debate democrático sobre la responsabilidad del Estado. En este sentido, se podría decir que la burguesía advino al mundo moderno con una revolución inconclusa, dado que tras liberarse de los obstáculos que a su régimen de acumulación le imponía el modo de producción feudal, se encontró con los obstáculos que a ese mismo régimen comenzó a imponerle un Estado comprometido con la regulación política del mercado.
La versión más extrema de esa regulación fue la que se dio en la U.R.S.S. durante los años del comunismo, donde la totalidad de la comunidad procuró ser cimentada sobre la base improductiva de un arte subsidiado plenamente por el Estado; la más matizada fue la que tuvo lugar durante los años del Welfare State (Estado de bienestar), en los que el Estado dirigió una porción sólida del gasto público al desarrollo de las prácticas artísticas. No es novedad para nadie que la ofensiva neoliberal de las últimas décadas buscó contrarrestar estrategias de este tipo presionando sobre el gasto público y llamando a la reducción del compromiso del Estado con el fin de incentivar la maximización de beneficios por vía de la inversión privada de una clase financiera de carácter transnacional.
Esto a pesar de que, como señala el musicólogo Alex Ross en su libro El ruido eterno, en la época de Roosevelt, promotor en Estados Unidos de una salida keynesiana a la crisis del mercado acaecida durante los años veinte, la política cultural del Estado llegó a destinar solo en un año la suma de 4.900 millones de dólares para proyectos asociados a la composición musical. En 1935 fueron dieciséis mil los músicos y compositores beneficiados y, con toda probabilidad, no habríamos llegado a escuchar jamás un disco de Robert Johnson, de Billie Holiday, de Benny Goodman, de Charlie Parker, de Ella Fitzgerald y un largo etcétera, sin que esas medidas hubiesen sido tomadas en alguna ocasión. El breve recorrido que acabo de hacer, explica con suficiencia lo relevante que para los procesos artísticos locales resulta la creación de este primer Centro para el Arte Contemporáneo. Las razones para celebrar la iniciativa son múltiples, pero se las puede resumir en dos aspectos fundamentales. El primero remite al hecho de que esta inusual responsabilidad del Estado con el campo de las artes visuales, impacta en una descompresión de la carrera por el “resultado” y genera condiciones infraestructurales óptimas para la experimentación del proceso artístico; el segundo se asocia al primero: transporta al arte de una escena regida por el dinero a una escena regida por las decisiones de la institucionalidad pública.
Si para la lógica que regula hoy casi todos los asuntos de la política (la lógica del mercado y la inversión privada), lo primero no alcanza a ser un problema, lo segundo sí lo es, no por lo que sucede específicamente con el arte, sino porque esto que sucede con el arte podría convertirse en un antecedente para otras prácticas vinculadas a la vida pública. La derecha monetarista, para decirlo rápidamente, no puede no ver en esto, por incipiente que sea, un tema de preocupación.
Lo cierto es que con independencia de cuanto crezca o decrezca el Estado en este tipo de decisiones, el diseño de este Centro Nacional para el Arte Contemporáneo es interesante porque pone una tenue nota de incordio, ella misma experimental o apegada a un tímido disenso, en el corazón de una comunidad resignada a que sea el poder económico de una minoría el que dicta las leyes en Chile. Es cierto que no hay que exagerar (no se trata de una revolución ni mucho menos), pero quizá sí hay que celebrar un pequeño gesto que, si por una parte, hace de una porción del arte un asunto de responsabilidad pública, por el otro genera fabulosas condiciones infraestructurales que erosionan las competencias internas del campo e incentivan procesos de carácter cada vez más abierto.
La historia más elemental de la argumentación enseña que, cuando algo no es suficiente, lo que corresponde objetar es lo que falta por hacer o lo que no se hizo, no lo que se agregó de manera incompleta. Lo curioso es que el manojo de argumentos que se erigieron en contra de la creación del Centro de Cerrillos no estaban dirigidos a que el Estado hiciera lo mismo con el resto de las instituciones, sino a fusilar desde el vamos la iniciativa a través de un reclamo que sintomatiza de sobras el infantilismo cultural del país. Ese infantilismo muestra de paso que el neoliberalismo es hoy también una forma cultural y que, lamentablemente, muchos de los principales agentes del campo artístico se limitaron más a reproducir esta cultura que a objetar con seriedad las desdichas y mezquindades a las que esta cultura nos tiene acostumbrados.
Del conjunto de intervenciones que fueron vertidas a pocos días de anunciada la iniciativa, resaltan las que se encaminaron a reprocharle al Estado la decisión de crear este nuevo Centro en lugar de financiar otras instituciones que ya existen. Y es cierto: el Museo Nacional de Bellas Artes o el Museo de Arte Contemporáneo, por dar solo un par de ejemplos, se hallan en la actualidad visiblemente abandonados y requieren con urgencia de un mayor financiamiento público, pero precisamente por esto quienes están a cargo de esas instituciones no deberían en ningún caso discutir el aumento de recursos para las artes visuales. Lo que corresponde al director de un museo es velar porque el Estado incremente los recursos para el arte en todas las instituciones, no cuidarle el bolsillo generando entre esas mismas instituciones un enfrentamiento que no tiene por qué existir.
No menciono esto porque tenga alguna animadversión contra quienes dirigen nuestras más importantes instituciones artísticas, sino al revés: pienso que es en pos de esas instituciones que un proyecto como este debe ser defendido. Lo que debiera primar aquí es una suma, una red colaborativa, un frente de argumentos que avance en una dirección asociada, no una resta o una confrontación.
Esto con independencia de que el Centro para el Arte Contemporáneo es de todos modos un lujo para el país, así como la curatoría inaugural de Camilo Yáñez, de la que curiosamente ningún medio habló y en relación a la cual el mundo del arte local mantuvo, para variar, un desafortunado silencio, está entre uno de los hitos más altos de las artes visuales de las últimas décadas. En la delicada memoria urdida en ese espacio inaugural, la fórmula “cualquier cosa” del arte contemporáneo mostró colectivamente que la experimentación como práctica es capaz de demoler la rutina y el adiestramiento con mucha más eficacia de lo que lo podría hacer cualquier crítica o cualquier teoría.
Referencias bibliográficas
Aira, César (2016). Sobre el arte contemporáneo. Santiago: Literatura Random House.
Groys, Boris (2015). La postdata comunista. Buenos Aires: Cruce Editora.
Ross, Alex (2009). El ruido eterno: escuchar al siglo XX a través de su música. Barcelona: Seix Barral.
Federico Galende.[1]Doctor en Filosofía mención Estética y Teoría del Arte por Universidad de Chile. Miembro del Doctorado en Filosofía mención Estética de la misma institución e investigador posdoctoral … Continue reading
| ↑1 | Doctor en Filosofía mención Estética y Teoría del Arte por Universidad de Chile. Miembro del Doctorado en Filosofía mención Estética de la misma institución e investigador posdoctoral CONICYT. Actualmente es Director del Departamento de Teoría de las Artes. Dentro de sus publicaciones destacan: La oreja de los nombres, lugares de la melancolía en el pensamiento occidental (2005); Walter Benjamin y la destrucción (2009); Modos de producción, notas sobre arte y trabajo (2011); Rancière, el presupuesto de la igualdad en la estética y en la política (2012). También dirigió la revista Extremoccidente, en la que participa actualmente en calidad de colaborador. |
|---|