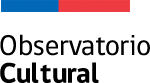El cuerpo no es ya la enorme mole que había sido en otros días; la barriga ha bajado, diluyéndose el soporte como lo hace un marco tras la pintura que sostenía. Tampoco la clínica, en una de cuyas camas reposa, se parece demasiado a aquellas viejas salas de espera de los hospitales pobres en los que había exhibido sus primeras poses mórbidas y desafinadas. Había penetrado en ellos despreciando su sombra, dejando que la carne le colgara de los huesos, retratando el domingo atribulado de la historia.
Después de aquel domingo, del que visualmente se comportó como uno de los testigos iniciales, no es improbable que la obra de Carlos Leppe quede asociada para siempre a una aparición obcecada, la de su cuerpo, del que por diversos motivos él mismo no estaba seguro de que fuera más suyo que de todos o de cualquiera. Esto es porque en su época lo pensó como un sobrante desdichado, una masa vaga de la que empezó por ofrecer al público una porción sutilmente afligida, que sirvió en platos poco apetitosos, en los que solía exhibir una materia incómoda o directamente impresentable.
Lo que con esto logró, se le reconozca o no, fue expresar una torsión definitiva en el destino del arte en Chile. La torsión de ese destino difícilmente se entendería si no se consideraran los años que precedieron al Golpe de Estado y a lo que más tarde se llamaría la Escena de Avanzada, donde su obra se inscribe, si es que no la pregona o la constituye. Esos años, a los que la dictadura impuso un cese definitivo, habían estado poblados por una anímica colectiva que volcó sus cuerpos en las plazas, marchó en masa por las avenidas y se enlazó con redes solidarias de producción como las que llevaron a la construcción del edificio de la UNCTAD III. Fueron los años de la Ramona Parra, del muralismo, de las ferias de arte colectivas, los años de Quimantú o el Tren de la cultura, los de un cine épico que se rodaba en exteriores. Lo menos que podría decirse de esos días es que en ellos primó un anudamiento singular entre un modo de hacer del arte, el de la vanguardia, y un modo de hacer de la política, que había enlazado la práctica de gobernar a un laboratorio utópico de carácter experimental.
De manera que la época que antecedió a Leppe, y en relación a la cual el Golpe cavó una fosa intraspasable, le dio por esto mismo a los cuerpos un doble papel. Este doble papel era paradójico, porque si por un lado el cuerpo era tomado como una pieza vital que cada quien debía sumar a la multitud con el fin de que esta moviera las pesadas roldanas de la historia, por el otro debía aspirar a contenerse en su dignidad, que como sabemos encontró en los últimos días de Allende su punto culmine o encarnación.
El concepto de dignidad, sin cuya contracara el trabajo de Leppe permanecería en la más vasta incomprensión, atañe al cuerpo en la medida en la que este no es suficiente en su forma o su carne, sino que debe aspirar también a representarse. Precisamente por esto, durante los años de la utopía la representación no estuvo anudada solamente a las prácticas artísticas que hacían de la obra el mensaje visual que modelaría la consciencia del hombre libre; también aludía a la imagen exterior de un mandato a cuya altura debía ponerse el cuerpo al que le había sido encomendado la conducción de la república. Esto quiere decir que si la imagen había sido para los artistas de vanguardia un dispositivo político de la desubjetivación o la liberación de las multitudes, había funcionado para quien lideraba ese mismo proceso —el de la Unidad Popular— como un dispositivo de contención de su cuerpo en la forma: esta forma es una imagen, esta imagen es exterior al cuerpo, pero el cuerpo debe alcanzar a la imagen. ¿Por qué? Porque el cuerpo del soberano no es un cuerpo real o encarnado, un cuerpo que saliva, suda o secreta, es un cuerpo ficto, una investidura en cuyo hueco el mandatario se impersonaliza. Hay un modo de nombrar esta investidura: dignita.
La dignita es una noción que los griegos no conocieron y cuyo origen se remonta a los antiguos tratados del derecho público romano. Los romanos no pensaban que un cuerpo pudiera ser digno en sí mismo: pensaban que un cuerpo podía ser gozoso o sucio, infantil o anal, pulsional o nómade, pero no digno, por lo que la dignidad no es el atributo singular de alguien sino una representación. Es, sin ir más lejos, la razón por la que Agamben señala que no es posible hacer el amor dignamente o estar dignamente desnudo, así como no es posible ser digno mientras se tragan dos o tres tortas o se vomita una pizza. Lo que en la desnudez se exhibe es un resto parasitario de nosotros mismos del que no podemos escapar, recordándonos, como pensaba Cicerón, que la naturaleza humana es incompleta, por lo que el acto de repararla implica un diferimiento de los instintos. Es la manera en la que el cuerpo se eleva a la imagen por medio de la cual se trasciende a sí mismo.
Probablemente sea este uno de los motivos por el que la dignita, que siguió a la idea griega de la areté, entendida en el sentido de la excelencia bajo la cual se desplegaría o realizaría lo que en el ser constituye su naturaleza más íntima, nació desde un principio vinculada al decoro o la apariencia. No se es digno si no se cuida una apariencia, si no se difiere un estímulo o si se es simplemente puro afecto; solo se es digno si la bajeza de la carne se mete en la horma de la investidura o el ropaje. Esto en virtud de que quien conduce el espíritu de las multitudes no es ni el cuerpo que encarna la verdad trascendental de un fundamento divino, como en las sociedades antiguas, ni el cuerpo perverso y polimorfo, como en las sociedades de los niños; es un cuerpo que encuentra en la imagen que le es externa el ejercicio supuestamente “impersonal” del poder. Se trata de un acotado principio que está en la base del concepto más elemental de república.
De lo anterior se deduce que el cuerpo debe rehusarse a la inmanencia del deseo que lo atraviesa para contenerse en la forma a través de la cual se trasciende. Esto significa que si en la raíz de la dignita habitan el honor, el decor, la apariencia, entonces habitan también en ella la banalidad o la frivolidad. No tenemos por qué ver una contradicción entre estos dos elementos, que en rigor son parte de lo mismo.
Es en lo que piensa Leppe cuando da vuelta el cuerpo de Allende como un guante, forjando una preciosa teoría visual en la que este otro cuerpo, obsceno o carnavalesco, funcionará como una nota a pie capaz de exhibir alegóricamente el fin de la república.
Allende, como se escribió tantas veces, en la mayoría de los casos de manera intencionalmente abyecta, no solía prescindir de algunas alícuotas bien calibradas de frivolidad: le gustaban las alfombras persas, las corbatas de seda, las chaquetas de gamuza, el vino estacionado en roble y los trajes refinados en los que solía meter su cuerpo antes de dirigirse al pueblo de Chile. Cuando de joven dirigía el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y vivía en una piecita de la calle Rengifo, solía pasearse por Recoleta con el sombrero de paja que estaba de moda. Por entonces a esos sombreros se los conocía con el nombre de “hallulla”. Las hallullas eran caras, se ennegrecían además con el sol, por lo que con su amigo Juan Varletta habían diseñado un método para mantenerlas: quemaban un poco de azufre en un cajón para que con el anhídrido sulfuroso la paja se blanqueara hasta quedar nueva. Mientras esperaban a que el procedimiento se completara, conversaban sobre la dictadura de Olivero Salazar en Portugal, la organización del proletariado en la URSS o las devastaciones de la primera guerra mundial.
Difícil no reparar en el hecho de que el hombre que se pasa horas blanqueando un sombrero para conquistar chicas en Recoleta o atesora, tiempo más tarde, una colección de corbatas de seda en los cajones de sus armarios, es el mismo que en Valparaíso cambiará un día su delantal blanco por una capa negra con la que recorrerá el caserío pobre en el que ingresa a dar asistencia médica a quienes más lo necesitan, o el mismo que, una alicaída mañana de septiembre de 1973, incluso a sabiendas de que el proceso que encabeza está definitivamente muerto, irrumpe en el Palacio de la Moneda para dar uno de los discursos más conmovedores de la historia antes de morir.
Se puede conjeturar por qué lo hace: lo condujo el cuidar su aspecto o su gusto lo que ahora lo obliga a ponerse a la altura de la imagen que le ha sido conferida. Él mismo lo dice: “colocado ante un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”. Son palabras que darían la impresión de estar casi copiadas, no por casualidad, de las que César pronuncia ante Pompeyo tras las guerras gálicas: “la dignidad ha sido para mí siempre lo primero; es más cara que mi vida”.
Estas palabras las menciona Borges en un célebre cuento titulado Tema del traidor y del héroe, donde evoca la muerte de César como un gran documento acerca de la forma pública del honor. Pero Borges tiene una tesis: este honor no se desenvuelve en la espontaneidad de la vida, sino en un teatro. El teatro en el que se desenvuelve es el teatro de la historia, que por supuesto no nace con Borges sino con El Príncipe de Maquiavelo, desde el que se extiende con diversas modulaciones al menos hasta El dieciocho Brumario de Marx, escrito casi cuatrocientos años más tarde. En Borges, en Maquiavelo, en Marx, por mencionar autores de los que no se diría que conforman una masa armónica u homogénea, el cuerpo del soberano, que a título de la república se redime en la cárcel de la imagen, halla un contrapunto en la forma teatral de la historia.
Es el asunto de Allende, cuya muerte en La Moneda traza una última línea acerca de lo que significa una república. En realidad es un epitafio, un epitafio escrito con el cuerpo, que se imprime en el panteón donde descansan los restos del teatro de la historia.
Leppe está un paso más acá de ese panteón; es joven, no ha participado de aquella historia pero tampoco le interesa, puesto que lo que le importa es contemplar esa historia en la condición que exhibe: la del teatro. Pero, a la vez, no se limita solo a desnudar con su cuerpo, que hará avanzar exactamente en la dirección contraria, este cese o este fin, como si su carne llorara sobre las cenizas de la república, sino que lo que más bien le inquieta es mostrar la forma paradójica según la cual esto que ha llegado a su fin exhibe, a la vez, la liberación de un cuerpo que en el teatro de la historia había estado atrapado. Esto por la sencilla razón de que lo que en este teatro había primado había sido solo un texto o un guión moral.
Valdría la pena no olvidar que esta supremacía del guión moral por sobre la realización escénica del cuerpo no proviene solo de los tratados latinos sobre la dignidad y la república; proviene también de una forma de entender el teatro que desde la tragedia ática hasta el siglo XVIII, pasando por el drama isabelino, privilegió el poder del texto por sobre el de la improvisación. La historia de la representación, que no es más que la representación de esta historia, está poblada por una trama muy extensa que tendió en todas las circunstancias a situar el comportamiento teatral del cuerpo por encima de su expansión experimental o performática. Entre la representación y la performance existió siempre un litigio, que lo abarca todo, pero, sobra decir, que es lo que ha estado descontado desde siempre en lo que llamamos la institución teatral.
Lo que la obra de Leppe dio a entender como problema tras el Golpe, es que Allende entró en la historia regido por la estructura de un mito, pero que lo que expresó no fue más que la obediencia civil al dictado de un texto. Contestar ese mito fue una de las principales tareas que a mediados de los setenta Leppe se propuso, una tarea que no podía dejar de comprometer la aparición del ritual.
La historia del teatro es la historia de la primacía del mito por sobre el ritual, es decir la primacía del texto por sobre la realización o la de la dignidad por sobre la potencia. En el teatro en cuanto institución moral, esta primacía tiene su plegaria, pero valdría la pena agregar que no la tiene solo allí sino también en la historia, de la que el teatro es una entonación abreviada. Lo que ha quedado fuera de este mito es la anomalía de los cuerpos colectivos que, en lugar de interpretar los textos, decidieron servirse la sensibilidad a sí mismos. En esa sensibilidad no ha estado evidentemente interesada la historia, cuyo curso ha excluido a lo largo de los siglos las representaciones libres anotadas en los márgenes de los manuscritos medievales (la monja que amamanta al simio, los árboles de los que crecen penes, los textos macarrónicos, los Evangelios de las ruecas, los fabliaux eróticos, etc.), los textos destinados a exhibir la génesis mestiza de Europa (desfigurada hasta el día de hoy por una fábula que aspira a mostrar un origen puro y superior amenazado desde dentro por las invasiones retrógradas de asiáticos y africanos), el carácter heterogéneo de un primer cristianismo pobre (perseguido por un imperio papal que controló los textos, inventó las herejías y se dedicó a liquidar las corrientes disidentes que van desde los primeros donatistas del norte africano o los pluralistas del Oriente persa hasta el paganismo más contemporáneo) y cuanta heterodoxia se ha presentado en el mundo.
Lo que la historia excluye no es más que la potencia igualitaria de las tradiciones de los pueblos, que no tienen la dignidad como asunto, pues esta constituye en el mejor de los casos la marca de quienes los gobiernan. El pueblo es una potencia restada, un múltiplo descontado por la articulación. Sin esta resta la dignita, en cuanto puesta en representación del cuerpo que se ajusta a un texto previamente esgrimido, nunca habría existido, así como no habría existido tampoco el drama coronado por Allende.
Fischer-Lichte repara en cómo esta progresiva subversión de la realización escénica respecto a la tiranía del texto vio recién la luz cuando empezaron a asomar tímidamente los primeros estudios sobre el ritual. Sucederá hacia finales del siglo XIX, apenas unos años antes de que, tras la Revolución de Octubre, un joven Eisenstein descendiera de un tren en Moscú. Por esos días la Revolución funcionaba ya como un hecho y el Proletkult y la LEF (Levy Front Iskusstv o Frente de Izquierda de las Artes) formaban una de las vanguardias más memorables de todos los tiempos. Pero el arte revolucionario en la URSS no contaba todavía con una dramaturgia propia, que, como se encargó de anticipar Dostoievski, seguía aún dando mordiscos a los restos moribundos del repertorio del teatro francés o italiano.
Por entonces Meyerhold, de quien Eisenstein partió siendo un seguidor, había escrito en Hojas del teatro, como lo recuerda Shklovski, unas notas dedicadas a la dramaturgia de la cultura. Allí mencionaba que “el adulterio en el escenario debía sustituirse de inmediato por las escenas de masas, las obras debían ponerse en escena en orden inverso y había que adoptar para el teatro el heroísmo del circo y la técnica de la maquinaria” (Shklovski, 2009, 107). Son los brotes iniciales de una intencionada alteración del mito que recorrerá de ahora en adelante todo el arte soviético y que consistirá en exhibir paso a paso la puesta en escena de un cuerpo colectivo en el que será este quien defina, a partir de la improvisación, sus modos de reunión, sus formas de estar juntos.
Cinco años más tarde el propio Eisenstein publicará en la revista de la LEF un artículo fundamental, Montaje de atracciones, escrito tras estrenar junto a Serguei Tretiakov, el dramaturgo ruso que Benjamin escogió en su conferencia sobre El autor como productor para ilustrar la figura del “intelectual operativo”, una obra costumbrista de Ostrovski parodiada con sorna. En el artículo de Eisenstein leemos lo siguiente: “el programa teatral de la Proletkult no consiste en la utilización de los valores del pasado o la invención de nuevas formas de teatro, sino en la propia abolición de la institución teatral como tal” (Shklovski, 2009, p. 118).
Lo que Eisenstein propone como “invención de las formas nuevas”, no es más que la liquidación de la institución teatral comprendida bajo la clave de la primacía del mito y la institución moral por sobre el ritual.
Si esta elipsis se realiza aquí, es porque de ella deriva la paradoja sobre la que Leppe montó buena parte de su trabajo. Esta paradoja nunca fue mencionada por Leppe (ni siquiera es seguro que la haya percibido), pero la dejó entrever sin anexarle nada. La paradoja consiste en que la Unidad Popular combinó en su proceso dos lógicas ambivalentes: promovió en cada espacio la inversión de la relación clásica entre mito y ritual, restituyendo al pueblo la realización de una historia que arrasaría con el texto moral que hasta el momento la subordinaba, pero a la vez puso por delante del ritual el mito republicano con el que el cuerpo de Allende terminó cumpliendo. Es como si el cuerpo del pueblo solo hubiera podido realizarse atravesando aquello de lo que el cuerpo de Allende era su prenda o su soporte.
La paradoja no es extraña si se hace justicia a una contradicción que acompañó a las vanguardias de todos los tiempos, consistente en pregonar el mismo realizativo libertario del que ellas fueron un impedimento. Esto es porque a la vanguardia le subyace desde su origen este indisimulable dictado previo, que lo que nos dice básicamente es que a pesar de que la revolución es algo que por lógica no sabemos en qué consiste, esta tiene una forma, un guión, un texto. Y lo que este texto hace, incluso cuando declara lo contrario, es volver a subordinar la variación de un realizativo que nace de los rituales del pueblo a la invariancia del mito que en secreto trata de conducirlo.
El término “realizativo” no es antiguo: nació en un aulario de 1955, empleado por Austin, quien lo introdujo en lo que llamó “hacer cosas con palabras”. “Performativo” o “realizativo” derivan de to perform, realizar, un verbo dotado él mismo de una larga historia etimológica que no estaríamos en condiciones de exponer aquí, pero que conduce fundamentalmente a un tipo de enunciado que dice lo que está haciendo, y haciendo, por medio de ese acto, lo que dice. Vale decir que los enunciados de este tipo no se limitan a describir el mundo sino que lo realizan. Slavov Zizek da un ejemplo: el profesor que dice “la clase terminó”. Se supone que ese enunciado está describiendo el final de algo en el mismo momento en el que ese final está siendo realizado por la expresión que lo enuncia.
Que Austin haya ideado este término para referirse exclusivamente a los actos de habla, no significa que este no forme parte de una gran cantidad de prácticas que tienen algo en común, que es justamente la inversión de un principio o fundamento al que solo se debe interpretar de este u otro modo, como si hubiese detrás de nuestro hacer un núcleo de verdad inamovible o un disponible de significados cuya transparencia debemos detectar progresivamente.
Lo realizativo consiste simplemente en que una determinada práctica teórica o artística trabaja con un presupuesto que verifica su potencia en el acto mismo de desplegarse. No hay nada que interpretar, ninguna verdad trascendente que descifrar; lo único que hay es una aventura experimental que se expande o espacializa en la inmanencia de una acción que no cuenta con un texto que la determine de antemano.
Por esto mismo, lo performático vale tanto para un arte, como para una teoría o una filosofía, pues habilita un ritual del cuerpo o la palabra que prescinde de la forma mítica que supuestamente lo contiene. Lo que equivale a decir que así como hay un teatro de la historia, hay también un teatro del arte o de la teoría, que encuentran en la performance la experimentación que los traspasa y los deshace. Es lo que ocurre cuando el ritual pasa por el centro del mito que dictaba su destino.
Es exactamente esto lo que introducirá el trabajo de Leppe durante la segunda mitad de los setenta, haciendo irrumpir las condiciones para que el cuerpo gobernado por el mito se suelte en la carne que lo rompe o lo desfigura. Sobra decir que lo que este pasaje expresa es el fin de la contención de la materialidad del cuerpo en la forma ficta de la dignidad, dejando que lo excremental o impresentable destruya ese aparato que es el esqueleto. El esqueleto salta en pedazos, de un modo no muy diferente a como saltará en pedazos el teatro histórico que un carnaval triste pudre o descompone. Desnudar, desvestir o exhibir los procedimientos del arte había sido durante el siglo XX el cometido de casi todas las vanguardias, partiendo por las vanguardias rusas. Pero el problema es que las vanguardias rusas terminaron por hacer de este desnudamiento su propio principio, su propio mito. Quedaron enredadas en la trampa de mostrar al pueblo cómo el arte burgués lo manipulaba, manipulándolo a la vez para que lo notaran.
Aquí, en cambio, no hay ya ninguna vanguardia: la performance emerge como una forma de experimentación que se ha desenredado del mito vanguardista que durante los setenta la dirigía. Reaparece la anomalía salvaje del cuerpo, cuyas pulsiones potencian el ritual al que ninguna forma mítica puede dar una estructura. De esta irrupción salvaje del cuerpo indigno y anómalo se podrá retener para siempre, como sin ir más lejos lo acaba de hacer Guillermo Machuca en una de las buenas columnas que se escribieron tras la muerte de Leppe, un indicio de pesadez mórbida o travestida que abonará los inmundos lugares que la historia había ideado para la humillación física: “cárceles, loqueríos, salas de esperas de hospitales públicos”.
Es lo que hay, no hay otra cosa, puesto que Leppe llega al arte coincidiendo con una época del país en la que la historia se contrae o se repliega, se abrevia en cortes que son palomares apelmazados, en gabinetes pobres, en alegorías tímidas, en guerrillas culturales que no interesan a nadie o a muy pocos. La historia deviene miniatura, es ella misma hija de un tránsito abrupto que pasa de la grandilocuencia de los paraísos prometidos al páramo donde se difunde el polvo y el luto. Este era el escenario, un escenario que se parece muy poco a lo que la imaginación retrospectiva soñó acerca de la Escena de Avanzada.
A pesar de los infinitos esfuerzos vertidos por la Escena de Avanzada para ofrecer la imagen de un acorazado o un coloso o a veces, según la pericia de las investigaciones, la de un patíbulo de la historia esmerado en fundar un gran programa modernizador, esta sigue pudiendo ser leída como un pequeño cenáculo en el que un grupo de obras difíciles de descifrar nos reportan el beneficio de testimoniar hoy sobre un período de enorme decadencia. De esta decadencia, si se la asumiera, se podrían extraer dos conclusiones: que por un lado expresó la mutación de un cuerpo que ha pasado de la animada vida pública a la soledad del encierro mientras que, por el otro, se liberó de su confianza anterior en las promesas de la historia.
Historia: es lo que literalmente no hay. Pero justamente por esto el cuerpo se queda sin el horizonte hacia el que avanzaba en conjunto liberándose, a la vez, de un orden al pie del cual situarse.
Benjamin pensó este asunto en su ensayo sobre el barroco, indagando en una época en la que la precariedad de la historia y la caducidad de la criatura no aparecen, a diferencia de lo ocurrido durante toda la Edad Media, como etapas en un camino de salvación o como aquello que tendrá en el “más allá” su merecida recompensa teleológica o divina. Es al revés: el Trauerspiel alemán toca el punto en que el hombre “se sume por entero en el desconsuelo de la condición terrena”. No hay ninguna redención. O mejor dicho, no se reconoce en la redención la consumación de un plan divino tendido al interior del curso de la historia, sino aquello que se halla en el fondo de la catástrofe y de la fatalidad. Por eso la enseñanza que Benjamin tomó de los poetas barrocos es mucho más una enseñanza filosófica, que propiamente estética o poética, consistente en leer la falsa promesa del curso histórico desde la calavera o el cadáver.
Nada más cercano a esa decadencia que los años que siguieron al Golpe, de los que la Escena de Avanzada fue en Chile un documento y la obra de Leppe su manifestación más clara y precisa. Esto es porque lo que Leppe cruzó desde un principio fue el potencial liberador de un cuerpo, al que ya ninguna forma ni mito contenía, con el pozo de una historia en el que se estancaron todos los futuros. El de Leppe fue en este sentido un imaginario visual extremadamente curioso e intuitivo, que mezcló la potencia de un carnaval triste con la detención del teatro republicano de la historia. Con esto consumó una “potencia melancólica”, que puso en escena la miseria de todas las ilusiones. Esa miseria la anticipó en un tugurio sucio que cercó con la telaraña de unas prácticas artísticas marginales que escogieron la seducción de la humillación por sobre el tedio de la dignidad.
Supo leer eso, hacer eso, construir una operación visual única e irrepetible. Esta operación le permitió hilar un lenguaje y una visualidad que terminaron custodiando la incursión arremetedora de la historia, de modo que lo poco que le quedaba de la izquierda a esta historia debía sincerarla, contraerla, limar sus bordes prometeicos o sublimes para que cupiera en este tocador barato donde todo huele a perfume, esmalte módico o fijador de peluquines. La historia con mayúscula, que había sido diseñada por una vanguardia artística que fracasó en la totalidad de sus planes ilusorios, Leppe se la dejó a los otros, escogiendo en cambio para él una historia breve, mínima o apagada, que leyó en los charcos de los espejos oxidados, en líneas de rouge torcidas. Se llama espacialización, desertización. Es propia en quien como él jugó a ser una pupa o una larva, una crisálida de carne que se ramifica como un hongo a orillas del pantano.
El ejercicio de la política, que es colectivo y abunda en cualidades, presenta entre otros beneficios el de permitirle al hombre sacar a pasear su cuerpo. Cuando después de una gran cruzada o de haberse acostumbrado a perderlo en la anímica colectiva se vuelve sobre él, como si por medio del repliegue se accediera en solitario al secreto de las piezas que lo mueven, se incurre en una investigación fallida, que ha vivido fracasando y a la que a lo mejor hay que sumarle la desgracia de que ahora se la tenga como única o exclusiva. Es lo que quiso decir Spinoza cuando en su Ética señaló que “nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede un cuerpo”. (Spinoza, 2000, p. 129)
Es precisamente a lo que apunta Nelly Richard en el libro que sobre la obra de Leppe publicó a inicios de 1980. Valdría la pena recordar que no es un libro cualquiera; es un libro también único, con el que comienza un modo de entender el arte en el que el arte no es el disponible que el texto descifra o interpreta, sino apenas una forma de experimentación que tiene tantos efectos teóricos como los efectos que lo teórico tiene visualmente. La performance no es ya una cualidad exclusiva del arte, es una práctica que el arte y la escritura comparten porque comparten un problema similar: poner una comunidad en otra, no importa si de materiales o palabras, de cuerpos o enunciados. Hay que juntar lo que nadie quiere juntar, reunir lo que no es pensado en común, reagrupar fragmentos corporales, imágenes y palabras en una comunidad impensada.
El libro de Nelly Richard, titulado Cuerpo Correccional, fue presentado ese mismo año en Galería Sur, ante un pequeño público, con estas palabras: “Definamos, entonces, lo que entendemos por cuerpo. Cuerpo hay ahí donde una terrible, imperiosa, inaguantable necesidad se impone, se presenta. Cuerpo es necesidad; no todo cuerpo es necesario, pero todo lo necesario es cuerpo”. (Marchant, 2000, p. 28). Unos minutos después el presentador agrega que cuerpo es el nombre para lo que un inglés, por ejemplo, no entiende.
“¿Qué es un inglés?”, se pregunta con un dejo de ironía. “Ser inglés es analizar las ideas de las cosas. Enfrentarse no a las cosas sino a las ideas. Separar el cuerpo de las cosas; separarse de las cosas para examinar los instrumentos —sensaciones, conceptos—, con que se trata, a lo lejos, con las cosas. Ser inglés es vender ideas, apoderarse del mundo entero, convertir a las cosas en objetos de comercio. Es tener ideas, dinero, pero no cosas. Ser inglés es una cosa muy fea”. (Marchant, 2000, 29)
Y remata: “Solo hay algo más feo que un inglés: un inglés en Sudamérica”. (Marchant, 2000, p. 29)
Quien así se pronuncia es Patricio Marchant, un filósofo atípico e irrepetible cuya presentación, a estas alturas también un hito, se titula Discurso contra los ingleses. Demoler a los ingleses (a los de allá, pero también a los de acá) reporta para el filósofo algo que en el trabajo de Leppe nota que despunta: la certeza de exponer exponiéndose. Es lo que él mismo está haciendo, pero es lo que sugiere que están haciendo Leppe o Richard. Se ha formado un ambiente; en este ambiente la acción corporal o la escritura no asumen de ningún modo la historia, que ya es teatro, sino que se exponen a la historia.
Lo decíamos más arriba; es lo que Leppe acaba de hacer con Allende: el cuerpo era una pieza que en su dignidad realizaba escénicamente el texto de la historia; ahora es carne que se expone a esa trama para mostrar que al final todo había sido una farsa. Marchant, por su parte, acababa de tomar de este cuerpo expuesto una enseñanza que en esa presentación difunde: “toda forma de juzgar que no juzgue por necesidad corporal, toda forma de juzgar que juzgue a partir de ideas, de ideologías y de sentimientos es cuestión de ingleses”. (Marchant, 2000, p. 30). Con esto Deleuze no habría estado de acuerdo; tampoco Allende. ¿O acaso era un inglés?
No, no era un inglés, pero lo que Marchant había tomado definitivamente del aporte ineludible de Leppe es ese cuerpo que sufre o se humilla para llevarse con él la historia al infierno. Lo que esto componía era un modo del goce o la pulsión cuya materialidad estallaba contra esa idea vaga del curso temporal o ese relato abstracto de las vanguardias prometeicas que se había sustraído a la más imperiosa de las necesidades físicas, la del cuerpo que come, caga o vomita, la del cuerpo que mancha o imprime sus secreciones, la del cuerpo que se desterritorializa desperdigando aceite en la falsa autopista del progreso.
Marchant vuelve a Leppe porque piensa que lo que en este país transforma a cualquiera en un inglés es su enorme facilidad para renegar del cuerpo, de los “chilenos con cuerpo”, frase cuyo desenlace ha preparado por medio de esta observación letal: “la valoración ideológica es la forma sublime que toma nuestra cobardía”. (Marchant, 2000, p. 30).
Se trata de una frase fabulosa, que atesora un gran pronunciamiento alegórico contra las flaquezas de la historia. Aunque no solo contra esas flaquezas, puesto que a los treinta o cuarenta espectadores que están en la sala les tocará todavía escuchar un último llamado. El llamado es esta vez contra “la canalla humanista y contra los derechos humanos —¡de los ingleses!”—, que el filósofo invita a trocar por un respeto al “derecho de las cosas”. Los cuerpos que se exponen son a la historia lo mismo que los derechos de las cosas son a la canalla humanista. De ahí que el discurso lo cierre poniendo como ejemplo esa cosa a la cual, como deseo, dice haberse abandonado: “una mujer que quise”.
¿Cómo se puede querer a una mujer? Esta frase preconiza una duda, pero esa duda atesora una teoría: la de un antihumanismo al que solo se accede a través de lo que Marchant llama “el alto camino del matricidio”. Ese “matricidio” lo comparten con Leppe, pero en este tiene una base o un fundamento que precede a todas luces a la de Marchant. ¿Por qué? Porque si su performance busca liquidar el teatro de la historia para hacer florecer en sus aguas estancadas una especie de verdad antihumanista, entonces debe partir por confesar que su cuerpo desproporcionado no solo se expone a la abstracción de la historia, sino que nació también haciendo transpirar cruelmente el cuerpo de su madre. Su madre se llama Carmen Arroyo y, tal como lo recuerda Richard en su texto, dice lo siguiente acerca de la enorme criatura que ha traído al mundo: “él pudo no haber nacido, perdí varios litros de sangre, se me cayeron los dientes de a uno” (Machuca, 2011, p. 75).
El cuerpo de la madre muerta es un hilo litigioso, explicado por el filósofo Marchant, un especialista en esto, en una charla que da en 1982 en el Taller de Artes Visuales, a partir de la visualidad de Leppe. Pero sin embargo le discute. Lo que le discute es esto: quién de los dos ha extraviado más en esta vida la tierra prometida. Se disputan la decadencia, la caída, la capacidad para vivir sin el consuelo previo de la historia, se disputan el espacio de los hombres que experimentan porque no tienen un lugar a dónde ir ni uno realmente que recordar, se disputan el desierto de Chile, pero la voluntad también por desertizarlo aún más. Son peces solitarios que navegan en el agua quieta de un mundo que se ha liberado de todos sus teatros.
Es un duelo sobre el duelo: quién de los dos puede prescindir de menos, deshonrarse más. Como lo que conjugan peligrosamente son los elementos que vienen de un alto debate filosófico con otros que son puramente biográficos, el duelo sobre el duelo tendrá lugar una noche de ese mismo año en casa de Leppe. ¿Sobre qué conversan? Conversan sobre el texto que el filósofo está escribiendo acerca del artista, pero beben de más, se emborrachan y acaban casi a los manotazos. En su conferencia en el TAV, Marchant confidencia haber tenido la culpa de todo por haber bebido un líquido que no correspondía, pero a la vez no se priva de agregar que cuando se hace Sala de espera, la obra de Leppe, él registra algo que ni Leppe ni Nelly Richard son capaces de ver: la obra gira en torno al asesinato de la madre del artista. Se le ocurre por lo tanto escribir sobre ese asunto tomando como punto de partida la figura de Moisés: “Leppe es Moisés, muere y sobre todo muere sin entrar a la tierra prometida o, si ustedes quieren, muere porque no entra a la tierra prometida” (Marchant, 1982).
¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esto: a que Leppe fundó sus primeros trabajos corporales dañando el cuerpo de su madre para ofrecerse a sí mismo el ejercicio de la performance como una mancha de nacimiento. Su cuerpo será de ahora en más una residencia solitaria.
Es el motivo por el que en 1982, cuando ha llegado a la Bienal de París, esta residencia solidaria se transforma ante un público asombrado en esa gran pista de carne para una degradación que hace avanzar: primero está enfrascado en un traje de esmoquin, después pasa a ser una materia grotesca desnuda, después se pondrá en cuatro patas para vomitar una torta en el piso del baño. En uno de los buenos capítulos de su libro El traje del emperador, Guillermo Machuca pone énfasis en esta degradación progresiva: “defecando, vomitando, orinando fuera de la tapa del baño de la casa ajena, el tercermundista es el que traiciona”, una traición con la que prueba “la pobreza y la suciedad de los recursos representacionales del arte” (Machuca, 2011, p. 77).
Me permito anexar aquí otro recurso: el de la pobreza representacional de toda historia. Es una historia de la que él se había marchado siempre, demoliendo sin piedad los consuelos de los que desde hace apenas unos meses aprendió para siempre a prescindir.
Referencias bibliográficas
Benjamin, W. (2006). “El origen del Trauerspiel alemán”, en Obras Libro I / Vol. 1. Edición general a cargo de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser, edición española al cuidado de Juan Barja, Félix Duque y Fernando Guerrero, traducción de Alfredo Brotons Muñoz. Madrid: Abada.
Jorquera, C. (1993). El Chicho Allende. Santiago de Chile: Bat Ediciones.
Machuca, Guillermo (2011). El traje del emperador. Arte y recepción pública en el Chile de las cuatro últimas décadas.
Santiago de Chile: Metales Pesados Ediciones.
Marchant, Patricio (1982). Intervención en Taller de Artes Visuales, TAV.
Marchant, Patricio (2000), Escritura y Temblor. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
Mellado, J. P. (1995). La novela chilena del grabado. Santiago de Chile: Economías de Guerra Ediciones.
Shklovski, V. (1983). Eisenstein. La Habana, Cuba: ICAIC.
Spinoza, B. (2009). Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid, España: Trotta.
Valderrama, M. (2006). Modernismos historiográficos. Artes visuales, postdictadura, vanguardias. Santiago de Chile: Palinodia Ediciones.
Federico Galende.[1]Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Director del Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es … Continue reading
| ↑1 | Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Director del Departamento de Teoría de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es autor de los libros Vanguardistas, críticos y experimentales. Vida y Artes Visuales en Chile, 1960-90 (2014); Modos de producción. Notas sobre arte y trabajo (2011); Walter Benjamin y la destrucción (2009); Filtraciones I, II y III. Conversaciones sobre arte en Chile (2007, 2009, 2011); La oreja de los nombres. Lugares de la melancolía en el pensamiento de occidente (2005); Cultura, experiencia y acontecimiento (1998); La izquierda ante el fin de milenio (1996); Nudos en los Ojos (1995). |
|---|