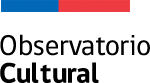Hace 400 años, en los salones de Flandes se instalaba, o terminaba de instalarse, para ser más preciso, el concepto de paisaje como un modo de definir una extensión de tierra mesurable por un observador. Esa combinación, que suena tan aritmética, fue el punto de partida de un motivo pictórico que hasta hacía poco era menos que un género. El nacimiento del paisaje en Occidente fue el resultado de una trasformación radical, de una revolución, que cambió la manera de mirar y estar en el mundo y, por extensión, de las relaciones sociales. Por doquier aparecían los burgueses en ciernes, premunidos de sus cajitas oscuras a copiar en tablillas, papeles o telas, los paisajes que redefinían su relación con el entorno. Como recuerda Régis Debray, paisaje y país van de la mano (Debray, 1994, pp.161-168). Uno era el puntual imaginario del otro; incluso podemos aventurar que uno es el motor del otro. La importancia de esa categoría de paisaje terminó por conferirle la capacidad y la autoridad de definir la imagen de país singular a todos los países.
Así, existe un paisaje holandés, un paisaje francés, un paisaje americano, un paisaje exótico de Las Indias, un paisaje oriental a vuelo de pájaro y, por cierto, un paisaje chileno: un par de álamos, un cerro violáceo y terroso de fondo con incrustaciones de algo verdoso y, a media distancia, una vaca pastando en el verdor de una zona central tan primaveral como apacible. No hasta hace mucho esa idea de paisaje era extensible a toda una vasta cartera de ámbitos, tareas y prácticas. Paisajes había para todo: paisaje político, paisaje cultural, paisaje emocional, etc.
Esa idea presuponía ponernos a ver siempre desde el borde de lo que vemos, como si recién allí, al asegurar la quietud y la distancia, el paisaje se dejara ver. Buscar el punto para ver el paisaje, entonces, suponía encontrar el marco exacto y adecuado para recortar y suprimir lo que no cabe en el marco. Sólo al negar la espalda y los bordes difusos era posible la representación. Esa idea tan renacentista del punto de vista, insisto, nos determinó no hasta hace mucho y definió cada categoría con que construimos el cuadro, sobre todo esa pintura final que se llama arte (si no me creen basta con preguntar por ahí qué es un cuadro hermoso). Esa misma idea suponía también la certeza del punto encontrado, como si este fuera una garantía de constitución absoluta y totalizadora de ver. Paisaje hay uno solo por país: como si un vasto óleo del desierto no fuera más que un paisaje con apenas cerros, sin árboles ni vacas. La contemporaneidad, sus males y bondades, nos han puesto en una nueva “perspectiva”, más arrebatada de puntos, barroca y limítrofe, difusa e inconclusa, donde la idea de un paisaje para todos ya no puede contener el flujo de representaciones de un “todos” que ya no somos los mismos, ni exactamente todos, sino múltiples todos, subdividibles en tantos otros. El punto de vista definitivo, absoluto, de la perspectiva que supone el paisaje, está ahora más dislocado, multiplicado. Para esta condición más compleja, el término territorio es el apropiado, como si a un paisaje debiéramos superponerle otros que suponen ese mundo más complejo. Los múltiples paisajes surgidos de esa idea de territorio, como un sentido de lugar y relaciones múltiples entre múltiples partes, tienen siempre su genio y su ingenio. Fueron “territorializados” por ingenios, modelados por ingenios y simbolizados por ingenios.
No hace mucho partí varias clases preguntando a los estudiantes de primer año de educación superior cuándo se debe ser creativo —que es otra manera de llamar al ingenio— y la respuesta siempre conducía a un solo lugar: cuando hay un problema. Y “problema” aquí quiere decir cuando no se le da solución a algo, ya sea una pregunta o una necesidad técnica. La creatividad, entonces, no es, de buenas a primeras, un plus del desarrollo, una movida de las ciudades globalizadas, una actividad cool, una “onda”, sino, por el contrario, una necesidad de los que territorializan, de los que definen su territorio por más amplio o estrecho que sea, y para el que aún no están cubiertas todas las respuestas o todas las necesidades (algo, dicho de paso, imposible).
Para mí la creatividad en las artes tiene una dimensión política; también es el esfuerzo por conciliar un conflicto con el territorio, o con otros territorios, para fundar un territorio propio; para atender a su diferencia. Incluso un conflicto que se tiene con el afuera del territorio, pues ese afuera también determina el propio: es ahí donde las preguntas por el territorio, la identidad, la cultura, el otro y nosotros, van construyendo múltiples representaciones que nos hacemos. No imagino, por tanto, la práctica artística sin el reconocimiento del territorio, sin la singularidad de un territorio y sin el concurso del ingenio, sin esa diferencia que nos interroga. Se me dirá que “las nuevas condiciones de intercambio simbólico determinadas y modeladas por la tecnología reconfiguran la idea de los territorios e imponen un nuevo territorio tan virtual como común: el mundo globalmente conectado”. Como si los sensibles o ásperos, belicosos o pacifistas, acongojados o felices, satisfechos o frustrados del mundo, al descubrir almas gemelas en páginas de internet subidas en puntos distantes del orbe, se convirtiesen en una tribu regulada por la plataforma devenida en territorio. Parece que no hay duda de que eso es así, a condición de que reconozcamos que ese es el límite permeable de tal condición de acongojado o pacifista. Es decir, el punto de contacto permeable y poroso que me permite confrontar, exponer, conocer y casi siempre constatar las diferencias con otros iguales, para terminar preguntándonos por las razones de esas diferencias. Diferencias que suelen responderse por ese complejo tinte que tiene lo que llamamos territorio, más exactamente el propio territorio y los roces de la diferencia que se construye hacia dentro y fuera de sus bordes.
El mundo ahora es más pequeño, es cierto, pero creo y quiero que esa nueva técnica de estrechamiento no afecte su profundidad ni funda en una sola imagen las capas de su sedimento.
Visto así, todos los territorios tienen sus diferencias y su ingenio. De más está decir que se trata de territorios y no de territorio y que esta pura condición supone que la distinción entre uno y otro es la diferencia entre unos y otros.
Nestor García Canclini, en uno de sus estudios, escribe que la creatividad (es decir, el ingenio) en las ciudades densamente pobladas, supone, hoy más que antes, la idea de movilidad, colaboración e interdisciplina, considerando que los bordes que esas mismas ciudades dibujan en sus modos y expectativas no pueden ser contenidos por el diseño regulado y la traza canónica de lo disciplinar. Canclini señala que los actuales jóvenes resultan polidisciplinares para sus propias obras y las obras de otros, desacatan el flujo continuo y ordenado de los cánones donde en realidad no tienen lugar, y en ese movimiento inauguran formas de lo creativo y lo diferente. Yo lo he visto. No tienen ningún problema en esa indefinición disciplinar. Trabajan juntos, colaboran, se saltan fronteras y se conectan con otros. Se despreocupan de las siempre enfáticas nomenclaturas académicas que los definen; para definirse tienen las propias, tan cambiantes y móviles como ellos; siempre distintas y en flujo permanente.
Curiosamente son quienes más han incorporado esa división del espacio que supone zonas de redes virtuales, zonas de conexiones globales, zonas de tránsito e intercambio y zonas que ellos definen como un núcleo inamovible y singular cual militante ortodoxo que no transa: esa singularidad donde legitiman su diferencia y reconocen lo múltiple.
Esa actitud es la que los hace creativos: una suerte de convicción de que el mundo es más pequeño, rápido, incierto, conectado, y es ahí donde se esfuerzan por redefinir constantemente la singularidad, diferencia y diversidad de sus territorios e identidades en flujo.
Es una forma de ciudadanía nueva, global y local. Pero lo local no se puede leer aquí bajo el halo de lo pintoresco, sino más bien como aquello que es traducido o interpretado. Como si cada construcción del territorio en sus dimensiones real y simbólica fuera llevada adelante traduciendo aquello que se trae de otro lugar o interpretando categorías de su pasado para enfrentar un presente nuevo, desconocido.
Traducir o interpretar son claves de esa idea de lo diferente y diverso: entender la interpretación de algo es reconocer la diferencia de lo aparentemente igual. Es la posibilidad de lo radicalmente diferente. Es también el nuevo modo en que lo local le devuelve las interpretaciones de la partitura normalizadora que lo global. Cierto es que me estoy refiriendo a ciudades más porosas a las nuevas formas de la globalidad, pero no es menos cierto que muchos jóvenes, de los que doy testimonio, son de provincia, y que devenidos citadinos, conservan todo su “orgullo” provincial, ese que levanta la necesidad de diferencia, que es también parte de la necesidad de sentido, pues quizás esa es una de las cuestiones claves de los modos en que tales jóvenes (y otros no tanto) desautorizan el orden disciplinar moderno que opera en las instituciones de formación, las unidades administrativas de lo público y tantas otras formas organizadas de gestión de lo simbólico y lo real. Así, la irrupción revoltosa de la necesidad de sentido y la constatación de que ese orden disciplinar impone un sentido que no da sentido a las nuevas diferencias.
Para insistir en el punto voy a relatar mi experiencia. Unos cuantos años atrás fui invitado a presentar el libro Copiar el Edén, con el que la Galería Animal, a través de su Editorial Puro Chile, intentaba posicionar el arte chileno en el concierto internacional, en medio de ese furor internacionalista de ser visto por otros que se viralizó entre los artistas chilenos contemporáneos.
Por aquel entonces elaboré una breve, inconclusa y difusa teoría sobre los tópicos o fondos del arte en Chile.
Partía por referir el último esfuerzo moderno radical, ese que, representado en la UNCTAD III, realizaba el sueño moderno de la “disolución del arte en la realidad”, donde obreros, arquitectos, artistas, diseñadores, orfebres, artesanos, juntos, se entregaban 25 a un trabajo tan común que no se podían distinguir en las obras los filos disciplinares.
El golpe militar borró de plano esa recreación de la utopía. Mi tesis suponía que si uno analizaba las obras posteriores al golpe, al menos las hechas en Chile, indistintamente de la escena, es decir, la de los artistas y sus rivalidades entre vanguardistas y retaguardistas, se podía constatar que trabajaron durante la segunda mitad de los 70 como tema recurrente el cuerpo: pinturas de retratos borrosos, cuerpos hieráticos, cuerpos desgarrados, performances de cuerpos trágicos, fichas de muertos y desaparecidos poblaban las exposiciones. Lo que se intentaba reconstruir, lo sabemos era precisamente el cuerpo. El cuerpo era entonces metáfora de todo y todo era metáfora del cuerpo.
Durante los 80 apareció en la escena chilena la idea de paisaje. En las escuelas de arte y entre los estudiantes era un tema; entre los artistas, que también eran profesores, también. Algunos ejemplos: en la Galería Sur, durante los 80, Francisco Brugnoli y Virginia Errázuriz montaron su exposición “Paisaje”: una serie de restos desperdigados por el espacio que hacían imposible la consumación de una representación de paisaje. Por la misma época Gonzalo Díaz expuso la serie de la caja de fósforos Andes como paisaje referencial. La noción de paisaje, como se solía decir, se usaba para cualquier hermenéutica de las obras. El paisaje era la metáfora.Durante los años 90 apareció la casa. Todos los artistas trabajaron en alguna medida la idea de la casa. Las había de cartón de hilo, de sal de hierro, de palitos, de vidrio, hasta maquetas de mediagua. Se la pintaba, esculpía, instalaba, dibujaba, modelaba y “leía”. Se escribió en infinidad de catálogos sobre la casa, el habitar, sus rincones, espacios y significados. Era metáfora de cuanta cosa se podía pensar.
Durante los años 2000, se instaló la idea del viaje. Las obras deben salir y por tanto deben tomar la forma del viaje, aprender lenguas, validar el pasaporte, adquirir el tono y la forma. Se hablaba entonces de programas de curadores internacionales o de internacionalización y galerismo, así como de lo que afuera es o de cómo son las cosas afuera (tan vago y tan cerca).
Para tal propósito las obras debían estar formateadas, ser livianas, ocupar el espesor y conceptual y materialmente necesario: nacía el artista profesional a escala del avión.
Mi tesis era: lo primero es recuperar el cuerpo. Después urbanizar (el paisaje), construir (la casa) y finalmente salir (de viaje). Quizás ahora, de vuelta del viaje, cuando ya se sabe que se puede salir y entrar y que en todas partes se cuecen habas, es tiempo de ver a los otros y los territorios de toda índole, es decir, recomponer el tejido de sentido que nos vincula a un territorio, que es para mí una cuestión estructural de la construcción del territorio: un sentido que se “hace” con el conjunto de las capas que lo pueblan, definen y redefinen permanentemente y constantemente en la movilidad que producen las expresiones de la diferencia. Esa idea es también la dimensión de lo político del territorio: lo diverso friccionando la imagen que pretende fijarlo.
Si lo diverso y lo interdisciplinar encuentran en la discusión de las artes visuales un lugar y sobre todo una suerte de razón de ser, es también porque las artes visuales son en sí una diferencia difícil de normalizar en el modo de entender lo disciplinar actual, y por qué no decirlo, en lo público, que busca fijar sus normas. La lección de arte no puede asegurar su rendimiento en la demanda profesional.
Cierto es que se me dirá que no es tan así, que las escuelas introducen y perfilan lecciones que apuntan a entregar habilidades y conocimientos que permitan profesionalizar la práctica artística: cursos de postulación de distinto cuño; pinceladas de gestión cultural, etc. Entonces, hay que decir que siempre fracasan ante la realidad, que los propios estudiantes imponen y se les impone, lejos del canon de procedimientos y normas que estas lecciones entregan, los jóvenes artistas diseñan modos inimaginables de aparecer para tal canon: construyen galerías móviles, inexistentes, exponen en una esquina por un segundo, se pliegan y repliegan o aprovechan un evento para “agregarse” por cercanía. Son, en ese sentido, síntoma de los territorios que habitan; viven en la precariedad e inventan procedimientos creativos como problema.
Territorio y recurso a la creatividad como herramienta política de las prácticas de quienes se esmeran en lo simbólico son entonces cuestiones entreveradas en la actualidad. Esa producción simbólica es siempre genio de un territorio y los territorios son, a su vez, similitud, diferencia y diversidad. En este sentido, cada territorio se piensa en parte para reconocer al otro. Como si la tarea fuera reconocerse y verse para poder encontrar ese matiz que suele resultar de la traducción (no hay tal pureza como para argumentar la ausencia total de otro que alguna vez fue necesario traducir). En ese escenario no son suficientes las nomenclaturas de país-nación-Estado por ser muy grandes para ver en el detalle de lo distinto y diverso, sino que se vuelven necesarias las de localidad, lugar, barrio y vecindario.
* Parte de este texto fue presentado en la Convención Nacional de Cultura 2016 en la ciudad de Talca, Chile.
Pablo Langlois.[1]Escultor, instalador y artista visual. Realizó estudios de Arquitectura en Universidad Católica de Valparaíso y obtuvo el título de Licenciado en Arte en Universidad Arcis. Sus obras han mezclado … Continue reading
| ↑1 | Escultor, instalador y artista visual. Realizó estudios de Arquitectura en Universidad Católica de Valparaíso y obtuvo el título de Licenciado en Arte en Universidad Arcis. Sus obras han mezclado materiales y procesos de la cultura popular y desechos de la vida cotidiana contemporánea, relacionando ideas de la permanencia de la obra de arte y de los objetos, el rechazo a lo industrial, el tema de la identidad personal y los pueblos americanos. Es un exponente del arte contemporáneo chileno, desarrolla un trabajo de orden conceptual comúnmente realizado en papel, cartón y madera, donde pone acento en la reflexión crítica de la sociedad. Tercer Premio, VIII Bienal Internacional de Arte de Valparaíso (1987); Tercera Bienal de Pintura, Premio Gunther, Museo Nacional de Bellas Artes (1995). |
|---|