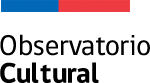En el marco del actual debate sobre el proceso constituyente, este ensayo plantea un análisis sobre la presencia de la cultura en nuestra Constitución y los desafíos que enfrentará el Estado con la creación del futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asistimos a un cambio de modelo de acción pública basada en el reconocimiento, defensa y garantía del derecho a la cultura, pensada no como un bien de consumo, sino como el motor del desarrollo humano de una sociedad plural.
Todas las palabras son complicadas, incluidas las de uso más habitual. “Mesa”, por ejemplo, es un término que según nuestro Diccionario de la Lengua tiene nada menos que catorce usos o significados. En cuanto ahora a palabras que reputamos importantes —palabras como libertad, justicia, igualdad—, las complicaciones son todavía mayores. De “libertad”, sin ir más lejos, se habla de casi 200 significados. Pensemos ahora en “democracia”, que no obstante haberse casi universalizado como forma de gobierno de las distintas sociedades de nuestro tiempo, es una palabra que tiene también usos múltiples y distintos, tantos que a veces se la emplea hasta para designar dictaduras. Bueno, ese es, ni más ni menos, el prestigio que conserva la palabra democracia: hasta sus enemigos la emplean para nombrar a sus gobiernos no democráticos, aunque la adjetivan de maneras tan arbitrarias como estrambóticas: democracia protegida, democracia orgánica, democracia real, democracia autoritaria, democracia popular, y así.
Con la palabra “cultura” ocurre algo similar. Consideramos importante la palabra “cultura” y, a la vez, advertimos que se la utiliza en diferentes sentidos, desde uno muy amplio —todo lo que resulta de la acción conformadora y finalista del hombre— hasta uno restringido a aquellas pocas cosas a las que damos un especial y significativo valor por su conexión con una determinada identidad local, regional, nacional e incluso planetaria que queremos proteger y preservar. En ese sentido amplio, las comidas que el hombre prepara, y no solo los cuadros que pinta, son también parte de la cultura, mientras que en el restringido lo son desde las catedrales que se levantan para agradar a los dioses hasta los relatos verbales que un determinado lugar se transmiten de generación en generación.
En consecuencia, cada vez que empleemos la palabra “cultura”, o al menos cada vez que se la utilice en alguna disertación, ensayo o documento oficial, deberíamos aclarar qué sentido o sentidos le otorgamos en el contexto de que se trate. A veces ese mismo contexto nos libera de tener que dar explicaciones, como si, por ejemplo, durante la visita a un museo, alguien exclamara “¡cuánta cultura hay aquí!”. Tampoco es del caso adoptar únicamente el sentido más amplio de “cultura” y hacer caber todo en ella, todo lo que hombres y mujeres crean, producen o inventan con vistas a realizar ciertas funciones y alcanzar determinados fines, puesto que en tal caso cabría realmente todo eso, con el efecto, por ejemplo, de que un ministerio de cultura tendría que incluir la ciencia, la tecnología, el derecho, la economía, las finanzas, la atención hospitalaria, el deporte, las relaciones internacionales, hasta el punto de que, en consecuencia, las reuniones de gabinete que celebrara el Presidente de la República con sus ministros serían con uno solo de estos, el Ministro de Cultura, o sea, el Ministro de Todo.
Tampoco es del caso contentarse con pasar del singular al plural y hablar entonces de “culturas”, puesto que en este caso el plural no resuelve nada. “Culturas” parecería ser un término más amplio y comprensivo que “cultura”, aunque en verdad es más restrictivo, dado que con “culturas” —así, en plural— a lo que solemos aludir es a uno de los significados de “cultura”, concretamente a aquel que relaciona esta palabra como tradiciones, con modos de vida, con etnias incluso.
Hay quienes no dan importancia a las palabras, o no la suficiente, relegándolas al solo interés de los lingüistas, pero este es un error. Pensamos comúnmente con palabras, de manera que el análisis de las palabras es el análisis del propio pensamiento. Sin palabras, sin una atención suficiente por ellas, estaríamos extraviados, sin saber lo que realmente decimos y rematando muestras oraciones verbales con el consabido “cachai”, tan revelador de que tenemos dudas acerca de habernos expresado bien y que nuestro interlocutor nos haya entendido correctamente. Perder palabras es perder las cosas que ellas designan, de manera que el empobrecimiento del lenguaje es a fin de cuentas empobrecimiento de la realidad. Con menos palabras percibimos y transmitimos menos realidad de la que podríamos percibir y transmitir con una mayor batería de palabras. “Bosque”, dice uno de los paseantes al observar una gran cantidad de árboles; “boldos, pinos, quillayes, eucaliptus”, exclama otro de los paseantes, y es evidente que el segundo capta y comunica mayor realidad que el primero.
No voy a fastidiarlos con los varios usos o sentidos de la palabra “cultura”, que es lo que ustedes podrían estar temiendo a partir de todo lo dicho antes. Solo he querido llamar la atención acerca de que montar sobre una palabra como esa es parecido a subir a una barca que va a moverse en varias y distintas direcciones. Si no se identifican y acotan bien los distintos usos que tiene la palabra “cultura”, no para separarlos sino para distinguirlos antes de ponerlos en relación unos con otros, corremos el riesgo de confundirnos o de adoptar sin más ese sentido tan amplio que explicamos hace un instante y que acaba en algo que siempre debemos evitar: meter todo en un mismo saco. Sí, la realidad está toda en un mismo saco. La realidad es desordenada, confusa, a veces incluso caótica, pero no podemos cometer el error de pensar en ella de esa misma manera.
“Diversidad” es otra de las palabras de este panel y, en general, del Seminario que acaba de inaugurarse. Diversidad, pluralidad, un fenómeno que es propio de toda sociedad abierta. Pluralidad de creencias, ideas, preferencias, maneras de pensar y de sentir, modos de vida. Feliz pluralidad. Pero “pluralidad” no es “pluralismo”. La pluralidad es un hecho, el fenómeno que acabamos de escribir y que encontramos en toda sociedad democrática y abierta de nuestros días, mientras que el pluralismo es una actitud que tanto podemos tener como no tener frente al hecho de la pluralidad, y consiste él en la disposición a ver la pluralidad como un bien y nunca como un mal o siquiera como una amenaza. Entonces, lo que debemos preguntarnos no es si Chile es hoy una sociedad plural, porque lo es, sino si acaso vivimos en una sociedad pluralista, en una sociedad en la que la pluralidad que de hecho existe es o no realmente aceptada por la mayoría de las personas.
Pues bien: celebramos vivir en una sociedad plural y nos interesa tener una sociedad pluralista, y para conseguir lo segundo lo que se requiere es de la práctica de una virtud, la virtud de la tolerancia, que en su versión pasiva se reduce a la simple resignación de mala gana a convivir en paz con quienes piensan, sienten o viven de manera diferente a la nuestra, y que en su aplicación activa presupone acercarse a estos últimos, entrar en diálogo con ellos, dar y escuchar razones, y mostrarse dispuestos a modificar los puntos de vista propios como resultado de ese encuentro y diálogo. Más estimable sin duda la tolerancia activa que la pasiva, aunque no debe restarse valor a esta última. Si en un alarde de suficiencia llegaras a creer que nada tienes que aprender de los demás, a lo menos compórtate de manera pacífica con estos y no prohíbas y menos emplees el poder del Estado y la fuerza del derecho para obligarlos a pensar, sentir o vivir como tú crees que debe hacerse.
Pluralidad, pluralismo y tolerancia, entonces. Pluralidad, un hecho; pluralismo, una actitud ante ese hecho; tolerancia, una virtud que favorece el pluralismo. Ese es el difícil camino que tenemos que recorrer.
Las dos palabras mayormente mencionadas en aquella fase de nuestro proceso constituyente que tuvo lugar el año pasado — me refiero a los encuentros locales y a los cabildos provinciales y regionales— fueron “democracia” e “igualdad”, lo cual resulta muy reconfortante y alentador, porque la pérdida de calidad de nuestra política —un fenómeno que no es exclusivamente nacional— podría haber perjudicado el grado de aceptación y valoración que los ciudadanos muestran por la democracia. Al parecer no ha sido así, o no todavía al menos, aunque quienes participaron en tales encuentros y cabildos son presumiblemente ciudadanos más activos y conscientes que la mayoría. Son, de hecho, una minoría, y eso en un doble sentido: minoría numérica respecto de la población total del país, y minoría también en cuanto se trató de grupos ciudadanos mejor calificados y, por tanto, menos representativos de una mayoría que no se interesa ya siquiera por votar. Aun con esa reserva, sigue siendo auspicioso que el valor que damos a la democracia como forma de gobierno no haya resultado dañado por la ostensible baja que ha tenido la calidad de nuestra política. Porque, claro, por mal que ande una democracia, la solución no puede ser acabar con ella y ni siquiera pensar en otra cosa que la democracia, sino en mejorar la calidad de la democracia que se tiene.
Cada vez que la democracia sale del escenario —y esto lo sabemos bien en América Latina—, lo que entra es un general vestido con uniforme regular o verde oliva —para el caso da lo mismo— que pone su pistola sobre la mesa y declara terminada toda discusión.
La segunda palabra más mencionada a propósito de principios y valores de una nueva Constitución fue igualdad, y aquí se juega también algo importante.
“Igualdad”, lo mismo que “cultura” y “democracia”, es una palabra importante, pero convengamos que, a diferencia de estas dos últimas, resulta para muchos una expresión intimidante, puesto que, erróneamente, se la opone no a desigualdad, que sería lo correcto, sino a diversidad, y la verdad es que nadie estaría dispuesto a tener igualdad al precio de acabar con la diversidad. Pero ya está dicho: igualdad no se opone a diversidad, sino a desigualdad, de manera que nadie debería temer a la palabra “igualdad” por creer que se opone a “diversidad”, una palabra, esta última, que es de las que más aparecen en la exposición de motivos y primeras disposiciones del proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que analizamos antes junto con su sinónimo “pluralidad”. Así las cosas, hay que estar preparados para rebatir el malentendido que opone igualdad a diversidad y para argumentar acerca de que el discurso a favor de la igualdad no constituye una amenaza para la identidad de ningún individuo ni para el rico colorido que la diversidad otorga a las sociedades en que nos toca vivir hoy.
Tan intimidante resulta para algunos la palabra “igualdad” que ven en esta el germen de una tiranía. Tendrían razón si en el ideal igualitario estuviera la propuesta de una igualdad de todos en todo, pero la verdad es que en ese ideal lo que está presente es el principio de la igualdad de todos en algo. No somos iguales, desde luego, pero hemos llegado a serlo en varios aspectos muy relevantes: deber de una igual consideración y respeto por todos los individuos; universal titularidad de derechos fundamentales; similar capacidad de todos para adquirir otro tipo de derechos; igualdad ante la ley y en la ley; igualdad en el derecho a voto y en el valor que tiene el que emite cada ciudadano; igualdad de género, si bien esta última todavía no del todo lograda. ¿Es que son indeseables todas esas manifestaciones del principio de igualdad o se trata en realidad de conquistas que forman parte de un afortunado proceso civilizatorio todavía no concluido? Igualdad también — habría que agregar— en el acceso a determinados bienes básicos indispensables para una vida humana digna de ese nombre; bienes como salud, educación, trabajo, vivienda, vestuario.
A propósito de la última de esas manifestaciones de la igualdad —el de una cierta igualdad en las condiciones materiales de existencia de las personas—, habría que decir que en Chile no hay una buena comprensión de los derechos sociales. Me refiero al derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a la vivienda, a una previsión oportuna y justa. Hay quienes les niegan incluso ese carácter —el de derechos fundamentales— y hasta quienes ironizan presentándolos como cartas a San Claus, como si los derechos fundamentales se agotaran en sus dos primeras generaciones —la de los derechos personales y la de los derechos políticos—, mientras que los de tercera generación —los derechos sociales— fueran solo el invento de unos izquierdistas utópicos que abogan porque todos, y no solo unos cuantos, tengan acceso garantizado a bienes básicos de salud, educación, vivienda y previsión que son indispensable para que cualquiera pueda tener una existencia digna, llevar adelante planes de vida y estar en situación de un real y efectivo ejercicio de sus libertades. Cuando por generaciones algunos han tenido asegurados esos bienes, incluso en abundancia, resulta fácil para ellos decir que quienes no disfrutan de tales bienes, a veces también por generaciones, carecen de un derecho a los mismos. Sí, los derechos sociales cuestan dinero, mucho dinero, y de ahí la importancia que tiene el crecimiento económico de los países, pero también cuestan dinero, y no poco, los derechos personales y los derechos políticos. Para garantizar los personales —por ejemplo, a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la propiedad— se necesita de todo un poder del Estado —el judicial— y se necesitan también cuerpos de policía y servicios públicos de fiscales y defensores penales, mientras que para satisfacer los derechos políticos es preciso financiar partidos políticos, campañas electorales, elecciones, un servicio electoral y, asimismo, tribunales electorales. Pues bien, para financiar derechos sociales también se necesita dinero y esta circunstancia no puede ser presentada como impedimento para acordarles su condición de derechos fundamentales, por lo demás una condición reconocida hace ya más de medio siglo por tratados internacionales que fueron suscritos por nuestro país.
Menciono lo anterior porque a los derechos culturales les pasa lo mismo que a los derechos sociales. Nacieron junto con estos y forman esa tercera generación de derechos humanos que mencionamos antes. Y juntos también han debido afrontar la sospecha y el rechazo, cuando no la burla, de sectores conservadores que por una mala comprensión del tema, o simplemente por intereses que no se atreven a confesar, quieren hacernos creer que el desarrollo y expansión de los derechos humanos acabó con la segunda generación —los derechos políticos—, que a esos mismos sectores también les costó mucho aceptar en su tiempo. ¿Cómo iba a votar toda la población adulta y el voto de cada cual contar por uno y cómo iban a votar las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres?
Pues bien: los derechos sociales y culturales no la van a tener fácil en el proceso conducente a una nueva Constitución. A la hora de declararlos y garantizarlos en el nuevo texto constitucional habrá reparos y hasta una probable oposición de parte de algunos sectores, de manera que habrá que estar preparados para una discusión sobre el particular. Con argumentos de teoría de los derechos fundamentales, de su historia, de derecho comparado de los derechos humanos, y de derecho internacional de esta clase de derechos. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y mañana el Ministerio que lo reemplazará, tienen en esto una importante tarea que cumplir, a saber, contribuir a mejorar nuestra cultura en materia de derechos culturales. Y cuando digo cultura de los derechos culturales quiero decir buen conocimiento y comprensión de ellos, pero también conciencia de su carácter de derechos fundamentales, de su historia, de su consagración en textos constitucionales de otros países, de su presencia en el derecho internacional de los derechos humanos, y de la importancia que tienen para los individuos, para los colectivos que estos forman y para la sociedad en que vivimos. No solo de pan vive el hombre, está claro, pero tampoco se trata de saltarse el pan. Fue un famoso sacerdote católico francés el que dijo que al hombre, antes de hablarle de su alma y de su libertad, hay que darle un techo y una camisa.
No puedo concluir sin una breve referencia a los deberes, esos grandes olvidados. “Deberes —decía Oscar Wilde con manifiesta ironía— es lo que tienen los demás”. O sea, a mí háblenme solamente de derechos, y ojala únicamente de los míos y no de los que conciernen a otros. Sí, en efecto, vivimos en la época de los derechos, de la buena y feliz época de los derechos, pero ella no tendría por qué excluir la de los deberes. Si somos algo más que simples individuos, cada cual ocupado únicamente de sus propios intereses y beneficios, tenemos que preguntarnos por los deberes, incluidos los que tenemos con el desarrollo cultural del país. A la cultura de los derechos, ya felizmente instalada, es preciso acompañar una de los deberes, y no para oponerla a la primera sino para complementarla. Un discurso solo de los derechos es una de las peores formas de la demagogia.
Sobre el particular, resulta llamativo que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en 1948, se llame así, declaración de “los derechos y deberes del hombre”, y que uno de sus capítulos, el segundo, trate precisamente de los deberes, el primero de los cuales sea el de “toda persona a convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.”
En cuanto al Estado, es obvio que este tiene deberes que cumplir para con la cultura, lo mismo que los tiene con la educación, la salud, la seguridad interior y exterior, y es para cumplir bien esos deberes que cada Estado debe contar, en cada uno de tales ámbitos, con alguna institucionalidad cultural pública. El Estado no tiene derechos, sino deberes con la cultura. Con todo, cuando aludí antes a tales deberes pensé mayormente en aquellos de los ciudadanos, en los deberes que cada uno de nosotros tiene que reconocer y cumplir de cara al desarrollo cultural del país, porque para conseguir este desarrollo no basta con que el Estado cumpla los suyos.
Alertas a que el Estado cumpla sus deberes con la cultura, deberíamos estar igualmente atentos a cumplir los que conciernen a cada uno de nosotros y a las organizaciones culturales de las que formamos parte.
Pero si pensamos en los deberes del Estado para con la cultura, ¿en cuál de las puertas debería situarse el Estado, en la puerta de los obsequios, en la de las peticiones o en la de las decisiones? Hay un breve relato de José Saramago, “El cuento de la isla desconocida”, que nos presenta esta imagen: la de un rey cuyo palacio tenía esas tres puertas, la de los obsequios, la de las peticiones y la de las decisiones. Por supuesto que el monarca pasaba la mayor parte del tiempo en la de los obsequios, recibiendo de cuerpo presente aquellos que le llevaban sus súbditos. Pero al hacer eso descuidaba la puerta de las peticiones, en la que tampoco estaba nunca personalmente, sino representado por algunos burócratas. Sin embargo, al proceder de esa manera, descuidando la puerta de las peticiones, el monarca acabó produciendo mucha molestia en el pueblo, lo cual produjo efectos negativos en el flujo de los obsequios que eran llevados al monarca.
Pues bien: al Estado y a los organismos públicos de cultura hay que sacarlos de la puerta de los obsequios y llevarlo a la de las peticiones y a la de las decisiones. Es en la intersección que forman estas dos puertas donde deber estar el Estado: atento a escuchar en la de las peticiones y atento también a resolver en la de las decisiones.
* Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Experiencias Comparadas en Acción Pública en Cultura, Santiago, 9 y 10 de marzo de 2017, organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Agustín Squella.[1]Doctor en Derecho. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso. Ex rector de esa universidad (1990-1998). Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y … Continue reading
| ↑1 | Doctor en Derecho. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso. Ex rector de esa universidad (1990-1998). Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2009). |
|---|