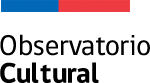Aunque son una minoría respecto a la población general, cada vez más chilenos asisten a conciertos. Buscan en ellos una experiencia de comunión emocional ajena a la que encuentran ante otras artes; facilitada por una oferta impensada hasta hace poco en el país. Quiénes asisten y qué quieren escuchar son parte de una tendencia dinámica que hoy redefine por completo la relación entre creadores y audiencia. La fuerza que en los últimos años cobra la música en vivo como área de negocios, difusión cultural y recreación está lejos de estancarse en cifras definitivas, pero requiere —también— de una inventiva que nos salve de la ganancia en rotativo.
La generación de chilenos que hoy ronda los cuarenta años de edad recuerda con precisión los conciertos de su temprana juventud (Rod Stewart, Silvio Rodríguez, Los Prisioneros, el festival de Amnistía, probablemente) no tanto por las excepcionales características de cada puesta en escena ni la épica entonces esbozada ante la multitud. Los conciertos masivos parecían entonces citas grandiosas y especiales porque eran, en realidad, escasos; encuentros distanciados cronológicamente entre sí, cuya singularidad garantizaba un efecto emocional poderoso, el cual se acariciaba por meses.
Se pensaba entonces que el aceleramiento en el tránsito chileno al desarrollo traería aparejada una cartelera en vivo cosmopolita y diversa (“como la de Buenos Aires”, se repetía), sin siquiera imaginar la cantidad de cambios en los que esa agenda soñada finalmente terminaría asentándose. Hoy Chile es una plaza de conciertos competitiva y estudios diversos certifican el interés creciente de la audiencia por la música en vivo como espacio de recreación y acceso cultural. Sin embargo, y en comparación con el de hace sólo quince años, el circuito de productoras, festivales, giras y transmisión en torno a la música en vivo se ha complejizado de tal manera, que las estadísticas de estudio del fenómeno cambian con velocidad año tras año, y asombran incluso a los cercanos a la industria.
El reporte de datos estadísticos para el área Conciertos dado a conocer este año por la sección de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es un compendio detallado sobre las características de la asistencia a recitales en Chile, pero está muy lejos de constituir un registro definitivo. De hecho, sus propias cifras y conclusiones esbozan la tendencia al alza que casi todas esas mediciones debiesen tener en los próximos meses y años. Son cifras inquietas, porque el panorama de la música en vivo en nuestro país es un fenómeno fascinante por su dinamismo; cambiante y categórico en comparación con otras áreas de consumo cultural. La asistencia a conciertos sólo es superada por el cine, y se adelanta por un largo trecho a la convocatoria que consiguen el teatro, la danza y el circo. La fibra cultural de Chile hoy vibra con los oídos bien abiertos.
En el mundo la tendencia es indesmentible: los recitales, conciertos y giras se han convertido en la mayor entrada de dinero para la industria musical, compensando con sus ganancias la baja —ya irremontable— en la venta de discos. Nunca como ahora los grandes músicos y sus equipos han ganado tanto por tocar en vivo. Cada año se bate el récord del año anterior: es probable que en 2012 alguien saque del tope a U2 y los más de 620 millones de dólares conseguidos hace poco con su 360º Tour.
En Chile, el negocio de la producción de conciertos es jugoso como nunca antes en la historia de nuestra industria del ocio. Datos recientes de El Mercurio1 cifran en sesenta millones de dólares la recaudación anual por venta de tickets para conciertos en Chile. En 2010 se vendieron un millón doscientos mil entradas para espectáculos musicales. Las cifras coinciden con los datos de la encuesta del Consejo: aumento en quienes dicen haber asistido durante los últimos doce meses a un concierto con respecto a 2005 (de 27,5% a 29,3%) y aumento en la frecuencia con que lo hacen (un 11,5% asegura haber ido a más de seis conciertos en el último año). La cifra acaso más llamativa sea la del escaso 6,6% que dice nunca haber ido a un concierto; en 2005, esa pregunta identificó a 19,1% de los encuestados. El descenso es abrupto.
Así y todo, los empresarios tras estas cifras suelen dar entrevistas en las que se cuela una extrema cautela, como si la bonanza fuese frágil y posiblemente fugaz. “Este negocio es de mucho riesgo”, creía necesario recordar Carlos Geniso, de DG Medios (Paul McCartney, Radiohead, Roger Waters) en una entrevista de prensa que le exigía explicaciones por el alto precio de las entradas a shows internacionales.2 La lógica subyacente es que, incluso para los líderes del negocio, las pérdidas de una mala convocatoria son tan altas que exigen compensar con el éxito de la siguiente.
Cualquier diagnóstico al respecto será parcial. El circuito de espectáculos de alto lujo y convocatoria internacional son sólo una fracción del total de conciertos en vivo a los que se exponen los chilenos. Muchos melómanos quizás no se asomen jamás a los recitales visados por Ticketmaster. Prácticamente la mitad (49,8%) de quienes dicen haber ido a un concierto en el año anterior asistió a un show gratuito. Esto sucede sobre todo en regiones. Es curioso que la cifra más baja al respecto sea la de la Región Metropolitana (32,3%), como si los capitalinos se resignaran a que la música en vivo es un bien de consumo de acceso limitado.
Para ellos, de algún modo sí lo es. En grandes urbes con escasos puntos de encuentro en común, la música en vivo necesariamente se desarrolla en espacios cerrados. Pero nuestra chapucera vía al desarrollo ha añadido a esa segregación arquitectónica un factor aun más odioso: el del elitismo o segregación por poder adquisitivo. No es sólo que ir a conciertos internacionales en Santiago sea caro —en varios casos, más caro que en cualquier otra ciudad del mundo—, sino que éstos se han cargado de una parafernalia publicitaria y promocional que ha terminado por asociar a la música en vivo mucho más con una aspiración de compra —o estatus— que a una manifestación cultural.
Es difícil que Santiago pueda revertir a estas alturas esa aparejamiento entre conciertos y lucro. El esfuerzo puntual de instituciones como SCD o el propio CNCA —a través de iniciativas como el Día de la Música— debe ser reforzado no tanto como plataforma de difusión para nuevos valores creativos locales, sino como justa reivindicación a la música en vivo como manifestación natural al ritmo propio de toda gran urbe, independientemente de quiénes puedan pagar por ella.
El 92,5% de los encuestados escucha música todos los días. Pero ¿qué música? Un analista incauto pensará que la distinción está dada por el rango etario, pero la marca principal es el sexo. Hombres y mujeres escuchan cosas diferentes, y también en vivo puede comprobarse esa distinción. Las de gente como Marco Antonio Solís (ellas) o Megadeth (ellos) son, de hecho, audiencias casi monogenéricas. Se trata, en todo caso, de ejemplos extremos. Más acá de la caricatura, las preferencias musicales se enfrentan hoy a una dinámica fascinante, que integra géneros, épocas y estilos en un largo soundtrack posmoderno y desprejuiciado, al cual internet ha colaborado como generoso surtidor. Los encuestados hablan acá de sus géneros «preferidos», pero es probable que éstos ya no sean excluyentes, como sucedía hace unas décadas. El rockero podrá asistir, quizás, a un recital de cumbia, y la fanática de la balada romántica aceptará una invitación a una presentación de cuecas choras. La generación joven de melómanos ya no se define a sí misma en función de nichos independientes, sino, precisamente, en la integración de referentes como marca de estilo.
En la creación, esto se traduce en el surgimiento de bandas y solistas incómodos con las categorías rígidas, y que sorprenden a sus entrevistadores con la mención a influencias por completo dispares (Violeta Parra y Jorge González, Depeche Mode y Ana Gabriel, Goran Bregović y The Clash). Javiera Mena es pop, sí, pero entonces ¿por qué hace un cover de Daniela Romo? ¿Y por qué un tipo rudo, como Macha Asenjo (Chico Trujillo), nombra como ídolos a los Viking5? Y que alguien explique la amistad entre Cristián Cuturrufo y Valentín Trujillo. Nada de esto podría entenderse con la mentalidad segmentada de hace tan sólo una década.
En el trabajo en vivo, en tanto, este desprejuicio permite integrar propuestas en grandes festivales de encuentro, en los que audiencias de raíces culturales diferentes se unen en el aprecio a un caudal musical en común; no el de su estilo, pero sí el de su generación. Sin ir más lejos, es lo que sucedió en Lollapalooza-Chile, un festival de origen estadounidense instalado sorpresivamente en Santiago para el deleite de un público de espíritu cosmopolita que comprendió la invitación mucho más como una experiencia amplia de recreación en torno a la música (aire libre, dos días, parque urbano), que como la oferta puntual de un determinado cartel de bandas.
El trabajo en torno a la difusión de creadores chilenos debe considerar este inédito poder aglutinador de la nueva música. Persistirán las distinciones por género y por target sonoro «preferencial», pero ya no serán éstas categorías cerradas, sino interconectadas. La música en vivo será una fuerza sin necesidad de distinciones de nicho, y a este nuevo panorama de audiencias deberán adaptarse las radios, los productores de conciertos y, también, los propios músicos.
Supuestamente perjudicados por la baja en la venta de discos —en rigor, son sus antiguos empleadores, los sellos, quienes hoy sufren el déficit—, los músicos descubren en los escenarios su espacio natural de difusión y rentabilidad. Tomará un tiempo que el foco de urgencia en cambios se pose sobre ellos, pero más temprano que tarde también el formato habitual de conciertos deberá revisarse para mantener su atractivo.
Numerosas ofertas hoy distraen la atención de la música en vivo, y pueden convertir a la larga al formato en una oferta dirigida sólo a conversos. Por lo pronto, la transmisión en streaming de cada vez más conciertos rock se ha afinado en un servicio de tal calidad de imagen y sonido que es probable que varios piensen ahorrarse el traslado, el estacionamiento, el calor y el cansancio esperando que ciertos shows lleguen hasta su computador, y no yendo hacia ellos. En octubre de 2009, la parada de U2 en el Rose Bowl de California acumuló cien mil asistentes que pagaron una entrada y diez millones de testigos a través de YouTube. Es, hasta ahora, la experiencia de este tipo con resultados más impresionantes, pero también en Chile lo han intentado en menor escala desde Gepe en el GAM hasta el Festival binacional El Abrazo, en el Parque O’Higgins (diciembre 2010). Se abren, así, nuevos negocios, con unidades especiales para streaming a cargo de la revista Billboard, el canal MTV e, incluso, compañías telefónicas. Se habla de un futuro cercano con repertorios pauteados por los fans desde su casa, pantallas gigantes que muestran a los auditores ausentes vía webcam e, incluso, parlantes que emiten remezclas de temas enviados en ese mismo momento por seguidores con ganas de añadirle algo al sonido en vivo.
Lo anterior obliga a que la música en vivo siga cargando su oferta con algo más cercano a la experiencia emocional que la simple muestra de canciones. La apuesta es como en el fútbol: pese a la transmisión generosa por televisión, hay quienes aún no cambian por nada la sensación de la turba unida por un mismo himno. Frente a un escenario, de pie o en una butaca, al aire libre o bajo techo, se busca una comunión en torno al sonido que ninguna tecnología puede aún reproducir. En un país sin carnaval, aún cómodo en la vida social doméstica y bajo techo, la música en vivo ofrece una oportunidad única de encuentro e intensidad sentimental, tan profunda, que ya no se sabe si se vuelve a ellos por gusto o por pasión. Acaso por ello, la cantidad de encuestados que no ha ido a un concierto en doce meses es mayoría (70,7 por ciento). No han podido engancharse a lo que aún no conocen, ni han logrado comprender el atractivo de algo que exige el atestiguamiento directo para desarrollar el gusto.
Una audiencia creciente está poniendo ya de su parte la disposición a experimentar la música en directo, de acuerdo con una relación horizontal, viva y sin intermediarios que se ajusta al modo en que transversalmente comienza hoy a conformarse, en general, la relación entre artistas y audiencias. Y la institucionalidad cultural, músicos y productores está ahora llamada a no convertir esa experiencia en una función rotativa estandarizada. Los actuales desafíos en torno a la música en vivo no pasan sólo por comprender mejor qué motiva al público ni cuál es su conformación, sino qué espera éste en una entrega escénica y creativa. Se trata de un tira y afloja fascinante, que puede redefinir por completo la experiencia musical en el siglo XXI. Las cifras no son estáticas, pero los conceptos que se miden, tampoco. Será necesario mantener ojos, oídos y agenda bien abiertos.
Marisol García.[1]Periodista, coeditora de www.musicapopular.cl y colaboradora de diversos medios.
| ↑1 | Periodista, coeditora de www.musicapopular.cl y colaboradora de diversos medios. |
|---|