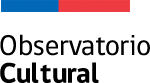Marta Traba, crítica de arte y amiga cercana de Nemesio Antúnez, lo describe alto, vestido con trajes estrechos, con el aire de un tipo “que se equivocó de país o que perdió el avión, la misma sonrisa distraída que, a ratos, se convierte en una mirada intensa y penetrante que reconoce de golpe el lugar, la situación, la persona” (Traba, 1978, p. 160). Cuando Traba escribió este texto, en 1978, habían pasado pocos meses desde que se encontraran en Caracas, quizás por última vez. Ella murió en 1983, en un trágico accidente de avión, y en 1984 Nemesio tomó un vuelo de regreso a Chile, después de diez años de exilio voluntario, estrellándose de golpe con el régimen militar. En dictadura interpretó al Teniente Bello en una delirante película de Enrique Lihn, que se perdió tal como el popular aviador, quizá por las difíciles condiciones que se imponían en el paisaje cultural de Chile en esos años.
Más allá de los destinos fatídicos que unen a estos personajes y situaciones, se trata de establecer una relación que nos permita aproximarnos a esa mirada intensa y distraída de la que habla Traba. Una relación que se construye en el espacio aéreo, por medio de viajes, configurando una vista a vuelo de pájaro, o mirada satelital, que caracteriza la obra de Antúnez. En ella, él sobrevuela el paisaje y, desde la altura, da forma a sus imágenes guiando nuestra mirada a través de caminos múltiples o carreteras asfaltadas que hacen de sus obras pistas de aterrizaje y despegue. Una forma de ver, propia de él, que da cuenta de un deseo de extravío y de una búsqueda constante, que determina el reconocimiento de elementos simbólicos y constitutivos en su obra. Entre todos ellos, nos quedaremos con las piedras, porque las piedras tienen la capacidad de recordarnos el camino y contar una historia.
Nemesio solía encontrar piedras, las recogía, seleccionaba y, llevaba consigo en los bolsillos de su chaqueta, donde las hacía correr entre sus dedos. Un gesto inquieto, supersticioso o acaso religioso, si pensamos que —en el evangelio— Dios se esconde bajo las piedras. Lo cierto es que esta obsesión lo acompañó toda su vida, impulsándolo a llenar de piedras su casa y su taller. También coleccionó, desde pequeño, reproducciones de famosas obras de arte con las que montó un álbum y, ya más grande, cerámicas de Quinchamalí que posaban para sus cuadros. Pero con las piedras Nemesio armó un repositorio de recuerdos, encuentros, conocimientos y experiencias. A partir de ellas, una sobre otra, construyó —con el paso del tiempo y con ayuda de otros— espacios, lugares o recintos, para el desarrollo del arte en Chile, una infraestructura donde sostener su obra, la de otros y edificar una forma distinta de relación con la cultura, el arte y la sociedad.
Este texto surge a partir de esas piedras y se detiene en algunas de ellas, por medio de imágenes y anotaciones, para ensayar los distintos significados que adquieren en su obra.
Primera piedra
La primera piedra es el dibujo de dos piedras impresas en litografía, es decir, en un bloque de piedra calcárea. Este grabado, que se conserva en la Pinacoteca de Concepción, es una obra temprana de Antúnez donde —a modo de una tautología visual— las piedras son la imagen, el soporte y la expresión de una técnica que será fundamental en su trabajo.
Para Antúnez, el origen del grabado en Chile se remonta a dos prácticas: la xilografía de cuño popular en la literatura de cordel y la litografía que se introdujo, a principios del siglo XIX, en la industria de la imprenta. Al respecto escribió que, hasta 1943, la palabra grabado se empleaba fundamentalmente para designar aquellas imágenes reproducidas en los diarios como clichés o copias impresas de las obras de Rembrandt, Goya, Daumier o Toulouse Lautrec (Antúnez, 1989). Todos ellos pintores que también eran grabadores, con cuyas obras —reproducciones impresas en litografías a color— Antúnez había armado su álbum y determinado su interés por la pintura a través del grabado, y viceversa. Con esta idea, sin embargo, Antúnez quiere dar cuenta de una concepción limitada del término y de un desarrollo incipiente del grabado en Chile, que se mantuvo hasta mediados del siglo XX.
Al regresar de Francia, en 1953, trajo consigo una prensa de ferro forjado alrededor de la cual fundó, en Santiago, el Taller 99. En ella aprendieron a grabar e imprimieron sus obras Delia del Carril, Roser Bru, Luz Donoso, Pedro Millar, Juan Downey, entre otros importantes artistas que, haciendo girar el timón (de la prensa), cambiaron el rumbo de la historia contemporánea del grabado. El modus operandi del taller —la libertad de acción, la diversidad de estilos y el compromiso de sus miembros en la enseñanza y difusión del grabado— provino de su experiencia en el Atelier 17 de Stanley William Hayter, en Nueva York, quien se encargó de modernizar las técnicas tradicionales del grabado. Sin embargo, su aproximación a la litografía no ocurrió ahí, ya que Hayter privilegiaba el grabado en metal. Fue, entonces, en otros talleres donde Antúnez hizo sus primeras obras con una técnica que logró dominar en París, en 1950, con monsieur Dorfinant. Él había aprendido el oficio de su padre, quien a su vez había trabajado en el taller donde el pintor “Toulouse Lautrec imprimió sus famosas litografías, que empapelaban las calles de París en 1860”. (Antúnez, 1989, s/n). En París, Antúnez estableció un vínculo, de ida y vuelta, entre pintura y litografía.
La particularidad de la litografía radica en una reacción química de repulsión entre el agua y el aceite que produce un resultado especial —tan pictórico como gráfico— que capturó el interés de los artistas, en particular de los pintores. Este principio permite dibujar con elementos grasos de manera directa sobre una piedra porosa, utilizar diversos colores y herramientas, transferir las zonas entintadas al papel y generar múltiples copias. Los efectos visuales, químicos y acuosos, que tienen lugar sobre la piedra, fueron transferidos por Antúnez a sus primeros grabados y, luego, desplazados a sus pinturas, en especial aquellas que representan cortes transversales de la tierra que nos dejan ver, en el interior de cordilleras y volcanes, la formación de piedras y minerales. Estos elementos sólidos —que son, a la vez, el núcleo de su obra— aparecen como manchas compactas de colores planos estampadas sobre el soporte.
Segunda piedra
En mayo de 1956 se inauguró, en Santiago, “Chiloé”, una exposición de fotografías de Sergio Larraín y acuarelas de Nemesio Antúnez. Las obras que se exhibieron eran el resultado de un viaje que hicieron juntos a la isla. Mientras el ojo de Larraín se concentró en un paisaje humano de pescadores y niños retratados en blanco y negro, las obras de Nemesio son abstractas, están llenas de color y capturan la atmósfera del paisaje, la magnitud de un eclipse o el tamaño de una nube.
En una de las fotografías de Larraín, Nemesio aparece sentado en la playa sacándose la arena de los pies. A un costado vemos una botella de vidrio con agua y una pequeña caja de herramientas en la que guardaba sus pinceles y pigmentos. Nemesio había comenzado a pintar con acuarela en el cerro San Cristóbal cuando era estudiante de arquitectura en la Universidad Católica. Desde ahí podía ver la cordillera de la Costa, el cerro Colorado y los Andes, canteras desde donde se extrajeron las piedras con las que se construyó parte de la ciudad. Y por medio de su enseñanza pudo extender una red de relaciones más amplia con otros artistas y de otras latitudes de Chile.
En 1957 Nemesio dio un curso de acuarela para las Escuelas de Verano que organizaba la Universidad de Chile en Concepción. En esa ocasión conoció a Pedro Millar y Eduardo Vilches, quienes tomaron su curso porque habían suspendido las clases de grabado que iba a dictar Julio Escámez. Nemesio se percató del interés que existía en ellos por el grabado y los invitó a ser parte del Taller 99, que recién había empezado a funcionar en Santiago. El entusiasmo fue inmediato y Vilches, como una forma de agradecimiento, le llevó, desde Concepción a Santiago, una piedra de regalo. Era una piedra de 40 kilos que habían visto en el puerto de San Vicente y que a Nemesio le gustó por las incrustaciones de conchas fosilizadas. Esta piedra grabada por el tiempo, todavía existe en el jardín de su casa, así como existen las litografías, como si fueran hechas en acuarela, con imágenes de sus viajes por los canales del sur del país.
En otra de las fotografías de Larraín del viaje a Chiloé vemos a Nemesio con una rama en la mano, caminando por la orilla de la playa mientras mira las piedras que han sido, perfectamente, pulidas por la erosión del mar. En esta imagen hay algo que se adelanta a su concepción sobre el grabado, si consideramos lo que Antúnez escribió en 1963 cuando era director del Museo de Arte Contemporáneo: “Nace el grabado cuando el primer hombre, arrastrando un tronco tras de sí, en la playa, grabó un surco en la arena” (MAC, 1963, p. 3). Se trata de una definición mítica que abre el catálogo de la Primera Bienal Americana de Grabado, que anticipa el rumbo que tomaría el grabado, a partir de la década del sesenta, cuando comenzó a conceptualizarse como una práctica que se expande a otros soportes, no solo papel, y como una acción que irá más lejos del mero acto de imprimir. Grabando un surco sobre la arena o trasladando una piedra por 500 kilómetros, fue la actitud de ciertos artistas —que obraron como Antúnez o Vilches— lo que cimentó nuevas posibilidades para el arte en Chile.
Tercera piedra
Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron el domingo 20 de julio de 1969. Como lo había estimado Julio Verne, en un viaje de cuatro horas el Apolo XI recorrió los 300 mil kilómetros que separan la tierra de su satélite natural. Frente a miles de televidentes, los astronautas caminaron lentamente sobre la Luna, perforaron la superficie, instalaron una bandera de los Estados Unidos y tomaron de muestra 23 kilos de piedra lunar, que trajeron de regreso al planeta. De los 23 kilos de la odisea espacial, 19 gramos viajaron por diferentes países y se exhibieron en distintos lugares.
Los fragmentos de luna llegaron a Chile en marzo de 1970 y, como si se tratara de una acción de arte, Nemesio Antúnez decidió exponerlos en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el que dirigió entre 1969 y 1973. Durante tres días, cientos de personas fueron al museo a ver un pedazo, más pequeño que una nuez, de piedra lunar, protegido herméticamente por un gran armatoste de plexiglás. Con este gesto, Antúnez reafirmaba los objetivos de su programa de transformación del museo, al repensar las categorías de arte y las formas de exhibición, más allá de las convenciones y mediante estrategias que fueran capaces de atraer a un público más amplio.
Casi al mismo tiempo de la llegada del hombre a la Luna, que cubrió todas las portadas de los diarios del país, Enrique Lihn publicó —en la revista Cormorán— un artículo sobre el proyecto de transformación del MNBA de Antúnez, con el título “El Museo de Bellas Artes a todo vapor”. En ese texto, Lihn da cuenta de la historia del museo, su progresivo abandono y deterioro en el tiempo, para fundamentar la necesidad urgente de transformar ese mausoleo en “un gran museo moderno y vivo, en un centro de confluencia y participación de la comunidad”. (Lihn, 2008, p. 274). En palabras de Lihn, Antúnez ve el museo como “un transporte aéreo y submarino”. (Lihn, 2008, p. 275). Esa metáfora del museo como una máquina para viajar en el tiempo y el espacio condensa el propósito de Antúnez de “hacer el gran viaje de Julio Verne, no a la luna ni al centro de la Tierra, sino que aquí, a la orilla del Mapocho, poniendo en marcha a toda máquina ese gran artefacto anclado en el Parque Forestal”. (Lihn, 2008, p. 276).
Para poner en forma y en marcha ese artefacto fue necesario reparar el edificio, habilitar nuevos espacios, como la Sala Forestal, desocupar el hall y construir en el subsuelo la Sala Matta, sacando más de 1.200 camionadas de sedimento, piedras y tierra, con ayuda de obreros y de un “hermoso tractor con palas mecánicas que gruñía como un dinosaurio amarillo en jaula de la Belle Époque”. (Antúnez, 1988, p. 40).
Aunque hoy nos parezca un capítulo de ciencia ficción, el proyecto de modernización se llevó a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular. El desafío consistió en transformar — simultáneamente— el espacio y el concepto de museo para rediseñar su rol en la sociedad y dar un giro revolucionario en las formas, políticas y epistemológicas de funcionamiento. Para ello había que volver a pensar la relación entre el arte y el público, a través de acontecimientos y exposiciones radicales de jóvenes artistas, así como había que revisar la idea de arte exhibiendo, por ejemplo, un pedazo de luna en el museo.
Cuarta piedra
Lo que se había construido, hasta entonces, se vino abajo con el golpe. El 11 de septiembre de 1973 un grupo de aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile bombardearon La Moneda, durante 15 minutos, provocando muertes y la destrucción del edificio. Ese día Antúnez estaba en el museo, subió al techo y desde ahí pudo ver los aviones y, a lo lejos, La Moneda ardiendo.
La Moneda 1973 es un grabado en litografía que Antúnez realizó en 1989, en cuyo borde inferior podemos ver la cornisa del edificio y en el cielo, entre cenizas, la extensión de una mancha aceitosa de tinta que representa la imagen combustible del fuego. Mientras Nemesio trabajaba en esta imagen, la piedra se trizó, súbitamente, de un lado a otro. Al ver la piedra en ese estado, Antúnez decidió intencionar el azar y quebrarla aún más, para imprimir sobre el papel una imagen donde “cada línea de esas quebraduras tenía pleno sentido” (Verdugo, 1995, pp. 82-83). Esas líneas parecen representar el quiebre que se extendió, de manera continua, desde 1973 a 1989.
Ese año se llevó a cabo el plebiscito que pondría fin al régimen militar y daría inicio a un complejo proceso de transición y recuperación de la democracia. En 1990 Nemesio fue nombrado, nuevamente, director del MNBA, como una manera de retomar aquello que el golpe había interrumpido. Pero volver al pasado y retomar el curso de la historia es imposible. Habían transcurrido 16 años; Antúnez tenía 72, estaba cansado y enfermo.
Ese bloque de piedra, donde grabó una de las última de sus obras, nos muestra una imagen de la sociedad destrozada, escindida, fragmentada en partes y sin unidad. Ese bloque de piedra soporta el testimonio del artista y reproduce una imagen armada como si Nemesio hubiese recogido del suelo los pedazos del edificio. Las matrices de grabado no suelen exhibirse, se guardan separadas de su imagen o se borran y vuelven a utilizar hasta que la piedra se desgasta por completo. Sin embargo, esa matriz sobrevive en el segundo piso del MNBA. Antúnez la guardó como parte de su colección de piedras, pero antes reunió los pedazos por medio de escuadras atornilladas en dos de sus esquinas. En esta, cuarta y última piedra vemos su incansable voluntad por construir imágenes, reflexionar sobre la historia y proponer una función para el arte.
Referencias bibliográficas
Antúnez, N. (1988). Carta aérea. Santiago: Editorial Los Andes.
Antúnez, N. (1989). “Carta sobre el grabado”. Retrospectiva de grabados, 1946-1989. Santiago: Galería Praxis.
Azócar, C; Millar, P; Vilches, E. En Maestros y discípulos. Palmer, M. (ed.) (1997). Nemesio Antúnez. Santiago: Ediciones ARQ.
Lihn, E. (2008). Textos sobre arte. Santiago: Ediciones UDP.
Museo de Arte Contemporáneo (1963). Primera Bienal Americana de Grabado. Santiago: Imprenta Lord Cochrane.
Traba, M. (1978). Nemesio Antúnez. En Revista Vanidades Continental, Santiago, mayo, pp. 32-35 y 160.
Verdugo, P. (1995). Conversaciones con Nemesio Antúnez. Santiago: LOM Ediciones.
Amalia Cross.[1]Historiadora del Arte y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Curadora de la exposición “El museo en tiempos de revolución” que se realizará en el Museo … Continue reading
| ↑1 | Historiadora del Arte y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Curadora de la exposición “El museo en tiempos de revolución” que se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes en abril de 2019, en el marco del Centenario de Nemesio Antúnez. |
|---|